Esa Piedra, de Esteban Rodrígez Alzueta – Por Fernando Alfón

SILBIDOS DE UN VAGO 20 – El curso del tiempo, el curso de los sucesos – Por Noé Jitrik
4 diciembre, 2021
Poesía: Canto ahogado – Por José Muchnik
6 diciembre, 2021Fernando Alfón reseña el último libro publicado por Esteban Rodríguez Alzueta, «Esa Piedra. Fiebre de memoria y monumentos decapitados», su libro más vasto, a pesar de su volumen, el más pequeño de todos, donde Alzueta indaga sobre sus obsesiones, sus autores preferidos y las citas que más lo han acompañado a lo largo de la vida. Allí la vastedad de este libro: Alzueta volcó lo medular de cada cosa.
Por Fernando Alfón*
(para La Tecl@ Eñe)
Esteban Rodríguez acaba de publicar su libro más vasto, a pesar de su volumen, el más pequeño de todos. Las ideas ya las bosquejaba en sus primeros ensayos, allá por los albores de los años noventa: los usos de la memoria, las alternativas del olvido, la violencia simbólica. Son sus temas, pero aquí aparecen sin aditamentos ni decorados. Ha indagado tanto en ellos que pudo prescindir de todo lo que les sobra. Leídos entre líneas, están sus obsesiones, sus autores preferidos, las citas que más lo han acompañado a lo largo de la vida. De aquí la vastedad: volcó lo medular de cada cosa.
Schopenhauer anotó que erigir un monumento a quien acaba de morir es como declarar que no nos fiamos de que la posteridad lo recuerde. Rodríguez se pregunta la razón por la que se destruye un monumento, y la respuesta la busca indagando a la vez en la razón que lo levantó. Todo monumento lleva en ciernes el pico de su demolición.
Este libro postula una visión nietzscheana de la memoria: no concederle nada al pasado, si eso implica quitarle algo de potencia el presente. Es indispensable renunciar a cualquier política de la memoria que nos pida, a cambio, mudarnos al pasado. Pero además recoge la ley de las estatuas que proclamó Zaratustra, al advertirle a los iconoclastas que toda estatua caída renacerá aún más viva, para convertir el desprecio en belleza y agradecer que se la haya intentado sepultar en el fango.
Hay una imagen que Rodríguez usa muy a menudo —en este y en otros de sus libros—: el pasaje inicial de El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, donde Marx advirtió que «la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla la conciencia de los vivos». Marx citó el Evangelio según San Mateo para curarse de esa opresión: «Dejad que los muertos entierren a sus muertos»; pero la frase era algo hamletiana, pues los muertos en los que Marx estaba pensando reaparecían en forma de espectros, y no eran muy locuaces: hablaban lento y de forma enigmática. No es fácil saber lo que nos quieren decir. Más bien nos llenan de interrogantes; «los vivos se empeñan en silenciar a los muertos, pero el rumor que brota de una tumba aterroriza a una ciudad entera» (Moby Dick, 1851)
En la página 70 de Esa piedra encontramos la reproducción de un decreto de Lenin de 1918, en cuyo primer artículo leemos: «Los monumentos erigidos en honor de los reyes y de sus servidores y que no ofrezcan interés histórico ni artístico deberán ser retirados de las plazas y calles […]». He aquí una cuestión tangencial del libro, que si ponemos en el centro, quizá, podamos terminar de comprender la dinámica de las estatuas. Esa cuestión es la pregunta por su valor artístico. La suerte última de una estatua, ¿no está librada a ese valor? ¿Qué sucede con aquellas que, ya sea la de un jefe político o de una divinidad pagana, ostentan una forma? La cuestión ya ha sido pensada. Intentaré evocarla.
A principios del siglo XIX, en Londres, en una de las salas del Museo Británico, el poeta John Keats quedó atónito ante la escultura del arte griego y luego de ver una urna, concibió aquellos célebres versos que dicen:
«Beauty is truth, truth beauty» —that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.
«La belleza es verdad; y verdad, la belleza» —eso es todo
lo que sabemos de este mundo, y no hace falta saber más.
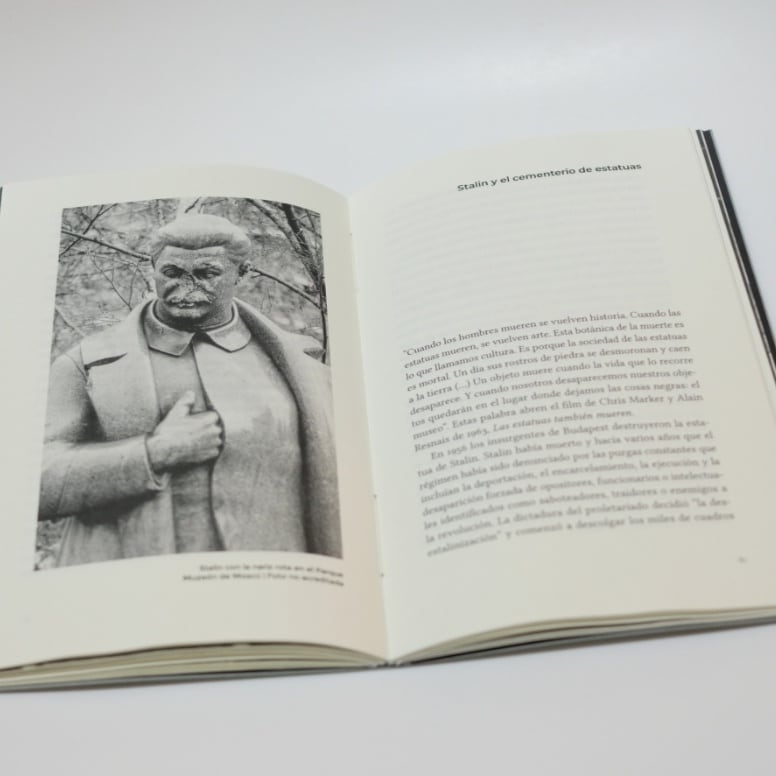
La urna de Keats fue imaginada, pero a partir de las urnas concretas en las que vio leyendas ancestrales, dioses, héroes, mujeres hermosas, raptos delirantes, fugas y éxtasis salvajes. ¿Qué eran todas aquellas representaciones que, no obstante haber sido hace tiempo, seguirían eternamente siéndolo?
Thou silent form dost tease us out of thought
As doth eternity! Cold Pastoral,
When old age shall this generation waste,
Thou wilt remain…
¡Tú, silenciosa forma, excedes nuestro pensamiento
como la eternidad! ¡Oh, fría Pastoral,
cuando el tiempo destruya a nuestra generación
tú permanecerás…
En otra sala del Museo Británico, pero algunos años más tarde (1857), Karl Marx también se encontró con esta atemporalidad del arte griego, pero no quedó atónito, pues creyó que, a diferencia de Keats, aquello no era eterno por razones inherentes a las obras, de las que sí se podía saber algo más. Todo eso que creyó saber lo anotó en un cuaderno. Murió en 1883 y su manuscrito hubiera quedado en silencio si más tarde, durante los primeros años de la segunda Gran Guerra, no se hubiera publicado junto a otras tantas notas inéditas, en Moscú, bajo el título de Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858. Esa edición moscovita es algo inhallable, pero la recoge el volumen 42 de las Marx-Engels Werke, editado en Berlín. Marx se preguntó por qué aún hoy, en plena vigencia de un modo de producción moderno, el arte griego nos seguía gustando y sirviendo de modelo. El tema le era muy caro a su doctrina, pues la teoría de la correspondencia —cada época comprende y aprecia solo lo que la época produce— ahora tenía, en el arte griego, una extraordinaria excepción. Puesto que no era posible la existencia de Aquiles, con la pólvora y las balas; ni la Ilíada, con la prensa o la mera impresora; ¿por qué, no obstante, Aquiles nos seguía hechizando; por qué seguíamos leyendo la Ilíada? Marx tuvo ante sus ojos estas preguntas, pero amenazaban de tal modo su doctrina que prefirió desbaratarla. He aquí su respuesta: el arte griego no sobrevivió sino como anhelo de una época gloriosa, pero irremediablemente perdida. Un hombre no puede volver a su infancia, pero suele ponerse infantil. Cada vez que volvemos a Homero, a Sófocles, a Safo, visitamos el parque de diversiones donde fuimos niños.
En esos mismos años en que Marx tomaba en Inglaterra sus notas sobre el arte griego; en Francia, Théophile Gautier escribía «L’art» (1858), donde reaparece el problema que se proyecta ante todo aquel que quiera derribar una estatua, ¿qué se demuele junto con la piedra? Esa obra ya no es solo la representación de un caudillo, de una batalla emblemática, de un dios antiguo. No podemos saber qué significa, pues sus sentidos se han expandido.
Tout passe. — L’art robuste
Seul a l’éternité.
Le buste
Survit à la cité.
Todo pasa.
Solo el robusto arte perdura.
El busto sobrevive a la ciudad.
Sobrevive, entonces, porque se disipó el sentido con que los creadores del busto lo emplazaron. Si es de Napoleón o el enemigo de Napoleón, y recordamos la polémica que los aquejaban, es probable que queramos derribarlo. Muchos querrán hacerlo, incluso, para recobrar la paz. «¡Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso!» (Quijote).
Veamos, para terminar, el ensayo más emblemático del libro, «Roca», donde Rodríguez suspende la distancia del retratista y adopta el pulso energético del aguafuerte. «Por eso quisiera discutir estas propuestas desmonumentalizadoras. […]. Si lo que tanto preocupa es la reserva de racismo social, dudamos que se deconstruya retirando esos monumentos». Rodríguez sugiere algo mejor; sugiere que dejar en pie una estatua, también es una forma de olvidarla. Al fin y al cabo, la estatua no es tanto la piedra, sino la voluntad colectiva de sostenerla. Veámoslo de esta otra manera. Si en una serie donde están todos los mandatarios de la Argentina, retiramos a uno —por la razón que fuere—, esa ausencia intensifica su presencia. La mirada se detendrá ahí y preguntará, ¿qué había en ese lugar? Es raro que la izquierda no lo haya advertido, teniendo en «Esa mujer» de Rodolfo Walsh una demostración eficaz del recurso. Evitar el nombre de Eva, en este caso, es una forma de agigantarlo. «No hay nada que imprima algo tan vívidamente en nuestra memoria como el deseo de olvidarlo», leemos en uno de los ensayos de Montaigne. Querer olvidar a alguien es pensar en él.
Rodríguez no incita a levantar ni a destruir ningún monumento; tampoco se ofende con la construcción de alguno nuevo o la profanación de los viejos. Exhorta, aunque desenfadado, a incrementar los sentidos del monumento, a participar de las capas de sentido que se le van sumando; desplazándolo de lugar, adosándole un contra-monumento a su lado o corrigiendo alguna palabra en la lápida. «A fin de cuentas, no hay verdad, sino voluntad de verdad». En este tipo de frases, lector, podrá dar con la vastedad de Esa piedra.
La Plata, 5 de diciembre de 2021.
*Escritor y ensayista.


