De padres terribles y dioses muertos – Por Hernán Sassi

TANTEOS EN LA SOMBRA 3 – En busca del tesoro escondido – Por Noé Jitrik
26 febrero, 2022
Lengua Pública – Por Rocco Carbone
28 febrero, 2022En 2014 Sergei Loznitsa presentó Maidan, registro documental de la resistencia de parte del pueblo ucraniano a Putin, también fallido voto de confianza al peor padre terrible, el mercado.
Por Hernán Sassi*
(para La Tecl@ Eñe)
I.
Manco Cápac, Shih Huang Ti, Augusto o Pedro “el grande”: a un imperio lo sueña un hombre, pero lo forjan, y padecen a intramuros, muchos.
En Rusia esos muchos son eslavos, rusos, indo-europeos, caucásicos; mélange cultural aglutinada, borgeanamente, por ese hombre que sueña.
Un día ese hombre se muere o lo asesinan, un final esperable, este último, para quien sueña imposibles entre insomnes sin sueño alguno.
Cuando eso ocurre, ya en plaza pública, ya a escondidas, los muchos lloran.
Salidos de Las 1001 noches, con mechones mongoles o caritas de Mamushka, unos, otros y otras, lloran desconsoladamente al padre terrible.
Se murió Stalin y ahí está Sergei Loznitsa para hacer, de incontables horas de archivo lacrimógeno, una pieza memorable.
Esta es una de las señas particulares de Funeral de Estado (2019), documental, que hasta hace poco estaba disponible en Mubi, que vale la pena ver en estos tiempos neoliberales y progres en que huelgan padres terribles, o mejor dicho, en que queda uno solo en pie.
II.
Muerto Stalin, pasaron décadas hasta que Rusia volvió a tener un padre terrible.
En Rusia se alegraron cuando ese astuto oficial de la KGB, ese Vicealcalde de San Petesburgo que nunca traicionó al líder que confió en él como delfín, luego de una carrera que nadie puede tildar de meteórica, se convirtió en el Zar del Siglo XXI.
Envenenar a un opositor, enviar a Siberia a un escriba díscolo, pactar y hasta encauzar a ese corcel indomable, la oligarquía, son gajes del oficio para los que se entrenó Putin desde el primer día en que soñó con lo imposible, conducir un imperio.
También se entrenó para mover fichas a su favor en la política internacional, que es la verdadera política, como dijo un padre terrible en la Argentina.
Un día Ucrania coqueteó con la Unión Europea. El rumor crecía: había un acuerdo en ciernes.
A Putin no le cayó simpático ese coqueteo y menos un posible acuerdo. Letonia, Lituania y Estonia ya habían dado el paso a una occidentalización que venía de Pedro “el grande”. Temía que ese país, que había sido parte de la URSS y a él le dolía que no estuviera bajo su dominio, diera un paso más, y con ello, hiciera posible que misiles estadounidenses estuvieran a tiro de Moscú como lo estaban los de la URRS de Nueva York cuando la “crisis de los misiles”.
Hizo a un lado el judo y el esquí, dos de los pasatiempos predilectos, y viajó Ucrania. Conversó con el presidente de entonces y hasta recitó unos versos del mayor poeta ucraniano; después de todo, no había que convencer sólo al circunstancial presidente, también al pueblo. Su mensaje fue: para padres terribles, “mejor malo conocido que bueno por conocer”. Lo dijo en ruso porque no habla de corrido el ucraniano. También lo dio a entender con hechos, que a veces son más efectivos.
Vuelto a casa, prohibió la importación de no pocos productos venidos de Ucrania, decretó sólidas barreras arancelarias entre estos dos países y ordenó al ministro del área que a los ucranianos les suban el precio del gas, el “oro traslúcido” ruso.
Fin del cuento, o mejor dicho, de una parte de esta historia de la que ahora, a inicios del 2022, conocemos otra: Ucrania dio marcha atrás con el acuerdo.
Ante esta decisión, parte del pueblo (dividido: unos añoran ser parte de Rusia; otros, se aliviaron cuando dejaron de serlo) salió a las calles a protestar. Palabras y hechos de Putin habían hecho recrudecer el espíritu nacionalista ucraniano.
El pueblo se manifestó en Maidan, plaza de la independencia. Y ahí estuvo Loznitsa para retratarlo.
Eso sí, cuando Putin se entrevistó con el presidente ucraniano, visitó no cualquier sitio, sino un lugar sagrado para la ortodoxia cristiana.
Putin sabe que la política es, entre tantas cosas, un acto de fe.
Lo sabe Loznitsa, quien vio que, por entonces, no solo recrudeció el espíritu nacionalista, también los valores de la Iglesia ortodoxa.
III.
Para Fukuyama el “Dios ha muerto” tenía gusto a poco y decretó, de un plumazo, “el Fin de la Historia”. Tal dictamen, que prendió como reguero de pólvora, hablaba menos de un final que del comienzo de una nueva Era abierta poco antes con la caída de un muro. Desde ese derrumbe, bajo el arbitrio del dogma triunfante, el del capitalismo zombie, financiero y trasnacional, al globo se le hizo creer que a las ideologías les había llegado su hora.
Llevando al extremo a Adam Smith, repuesto más que nunca Darwin (el darwinismo social es cada vez más feroz), vivito y coleando el lobo de Hobbes, todo marchaba sin sobresaltos bajo la hipnosis del consumo y la depredación neoliberal hasta que dos aviones dieron en el blanco del corazón financiero del Imperio, que primero tembló y luego se prendió fuego a la vista del mundo y a ritmo de thriller de Hollywood.
Aún con cenizas humeantes se desató la última (¿última?) guerra santa para civilizar a los bárbaros con turbante que se habían atrevido a volar suelo americano con licencia para matar.
De esas cenizas que quemaron el libreto del Fin de la Historia, como Fénix, renació un gran relato, el de la religión; con él reapareció Dios, que ya extrañaba darse una vuelta por la tierra desde que se lo había dado por muerto.
El Dios que llena los corazones de musulmanes decididos a la inmolación y el de protestantes dispuestos al escarmiento no volvió solo, también lo hizo el del pueblo de la Europa bizantina, de esa Europa del Este que hacía no mucho se había obsesionado con una comunidad de iguales.
Este Dios sobrevuela como un ángel de Wenders en Maidan (2014) de Loznitsa, documental que retrata, desde la toma pacífica de la plaza a la ceremonia por los muertos caídos pasando por cruentos pasajes de batalla campal, la resistencia de la población de Kiev en la toma de la plaza de la independencia de Ucrania a fines de 2013 y principios de 2014 en reclamo menos de una autonomía que de la libertad de ser sometidos por el peor padre terrible, el que digita la mano impiadosa del mercado.
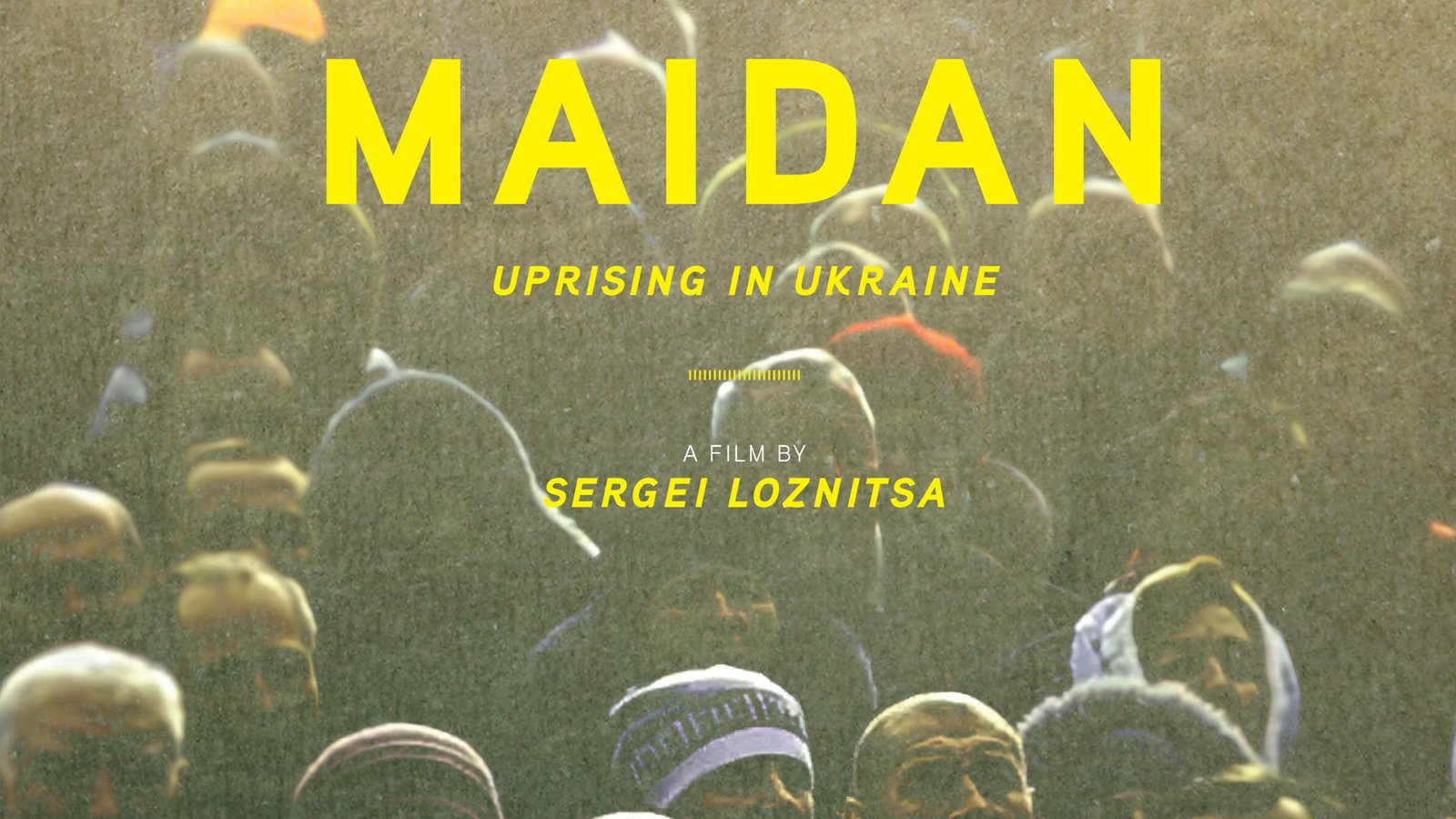
IV.
No es la toma de la Bastilla, tampoco de la intendencia de París, mucho menos del Palacio de Invierno. En la plaza de Kiev no hay avance y salto mortal, hay recule y resistencia.
En Maidan Loznitsa pone a prueba aquello que decía Godard en Pierrot el loco, que “una película es un campo de batalla”. Dos decisiones de puesta en escena son las dominantes.
La primera: la cámara está apostada en el núcleo del conflicto junto a los manifestantes y no abandona la protesta por más que la lluvia de piedras y el humo que la rodea –que no es la niebla de Tarkovsky, Angelopoulos o Solanas, sino gas lacrimógeno– la inviten a hacerlo. Más aún, acompaña las acciones ubicándose agazapada en la retaguardia –tan atrás está que incluso, por momentos, no vemos contra quién pelean los que acudieron a la plaza a dar batalla.
La segunda: con tomas fijas y abiertas pero lo suficientemente estrechas como para ver solo parcialmente lo que ocurre (en el film no hay una sola toma panorámica completa de la plaza), Loznitsa explora las múltiples voces que resuenan en fuera de campo.
V.
La primera decisión, aquella que exige mantener la cámara en el centro de los acontecimientos, delinea un escenario bíblico. Es la eterna lucha entre David y Goliat. A este último responden camiones hidrantes que, escupiendo agua a raudales, remedan los elefantes del ejército de Cartago. Suyos son los escuadrones de policía que avanzan en formación tortuga como se les enseñó desde que Craso exterminó Espartaco.
David, encarnado por un pueblo henchido de fervor nacionalista, sólo cuenta con un ejército improvisado: una piedra, un poste o un trasto es valiosa munición de su tropa; toda madera o chapa, un escudo; y cada casco –de obrero, de soldado, de moto y hasta de bicicleta–, un módico seguro de vida.
Por altoparlantes se pregona el “entrenamiento para activistas civiles dado por un miembro de la revolución naranja”. Se resiste al son de bombos, tambores y de “¡Muerte a la pandilla, gloria a la Nación!”.
En su retorno, Dios se deja ver en emblemas y talismanes: la fina cruz bermellón sobre los escudos recuerda a las cruzadas, aunque estos guerreros estén aquí menos para cristianizar a otros que para entregarse con fervor a la evangelización de Occidente.
En la batalla de posiciones la lucha se vuelve cruenta. Llega el momento de improvisar un quirófano. “¡Se necesita un médico, urgente!”, se escucha por altoparlantes. Mientras se hacen cadenas de pasamanos para rearmar las barricadas, por los parlantes se escucha: “¡Es una victoria táctica! ¡No se muevan de sus posiciones!”.
La terra trema y la plaza bulle; se vea este film en sala o en casa, butaca o sillón huelen a quemado.
El logro es de Loznitsa, que sabe ubicar la cámara como Tarkovsky, como Angelopoulos, como Solanas.
El paisaje es por momentos lunar, por otros el de un basural y hasta el de nuestro Parque Lezama, al que se parece muy lejanamente esa plaza en su extensión y accidentes.
Pasan días, meses, y la escena se repite hasta el fin de la batalla: renuncia el primer ministro, acuerdo de formación de un gobierno de coalición, elecciones anticipadas, promesas de reforma constitucional.
A veces, muy contadas veces, Dios guiña un ojo a David y deja que una piedra voltee a un gigante.
No ocurre muchas veces.
Y muchas de esas veces, como en este caso, el triunfo es efímero.
Nada que un feligrés no sepa, y aún así, lucha.
Hasta hace poco al menos.

VI.
La segunda decisión, aquella que restringe el cuadro y aguza nuestros oídos, obliga a escuchar voces y melodías venidas del fondo de los tiempos.
Con planos de manifestantes en inactividad o aprestándose para la batalla, suena La Marsellesa en solo de flauta, también un villancico del Medioevo acuñado a campanadas; una gaita entona una melodía de resonancias religiosas.
Hay palabras en el viento: “El pueblo es el dueño de la tierra”; “Ucrania, ¡llegó la hora de la resurrección!”.
Entre esas voces sobresale una y llama la atención su omnipresencia durante los largos días y noches que acarrea la protesta. Es el fuera de campo existencial de millones que se plasma en la voz de los patriarcas y feligreses de la iglesia.
Desde el comienzo, la plaza es, más que un volcán o basural, un templo en el que oímos: “Señor, bendice nuestros actos”, “Los sacerdotes se unirán a nosotros para orar”, “Olvidaron su naturaleza humana”, “Nuestro arrepentimiento nos lleva a la salvación”.
Teléfono para Nietzsche: Dios no ha muerto.
Todavía.
VII.
Desde que lo dijo Margaret Tatcher, e incluso antes, “no hay alternativa”.
La cruzada triunfadora es la del “capitalismo o muerte”.
Hasta hace poco había algo llamado multitud, un puñado de indignados que irrumpieron en la Puerta del Sol, en un parque de Wall Street y en la ladera del Partenón.
Toni Negri, David Hardt y Paolo Virno estaban exultantes. Había un sujeto histórico que detendría el avance del capitalismo.
Pero dura poco la maravilla.
Hoy no hay resistencia al único credo en pie, el que destruye todo lazo, incluido el que aglutinó a una nación como la ucraniana.
En 2014 hubo presión de un padre terrible.
Hubo desacato de parte del pueblo ucraniano.
Hubo también un registro de esa épica en la que se mezclaba fervor nacionalista, pero también un sentimiento religioso que parecía perdido cuando no caricaturizado a sabiendas por Occidente.
Hoy caen bombas sobre Ucrania y hay condena mundial a un padre terrible.
Mientras tanto, el verdadero titiritero, el ubicuo e impiadoso mercado, se ríe a carcajadas.
Lomas de Zamora, 27 de febrero de 2022.
*Docente de Historia Social Argentina (UNDAV), de cine (FLACSO) y de distintas materias del profesorado de lengua en instituciones del Conurbano. Autor de «Cambiemos o la banalidad del bien» (Red Editorial) y de «La invención de la literatura. Una historia del cine», entre otros libros.


