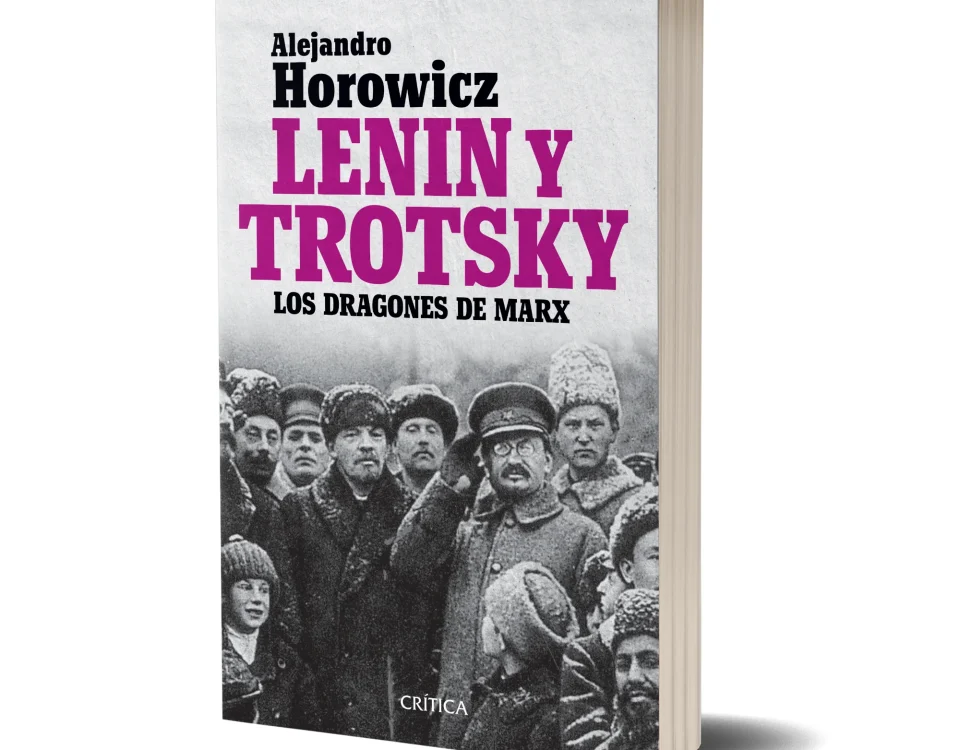A LA HORA DEL VOTO – POR DIEGO SZTULWARK

JUJUY: LABORATORIO, CONDENSACIÓN, NUDO – POR MARÍA PÍA LÓPEZ
7 agosto, 2023
LA PANDEMIA QUE PARECE NUNCA EXISTIÓ – POR HUGO PRESMAN
10 agosto, 2023Diego Sztulwark sostiene que buena parte del desencanto que los analistas políticos pronostican para las próximas PASO se debe menos a consideraciones de ingeniería electoral y de mercado político y más a un maltrato que agrede la densidad de los sueños colectivos. Las fuerzas populares son invitadas a compartir un diagnóstico ultra-desfavorable, nunca del todo explicado, y sin que se les ofrezcan instrumentos políticos acordes a los obstáculos que se dice enfrentar. Lo más grave sería promover una falta de claridad sobre cómo actuar en términos de legítima defensa colectiva.
Por Diego Sztulwark*
(para La Tecl@ Eñe)
Si toda encuesta nos coloca como sujetos portadores de una opinión, asentidores o reprobadores de un conjunto de ítems o preguntas respecto de las cuales seríamos dóciles respondedores (y no incómodos desertores), las PASO nos dirigen una interpelación directa, sincronizada e ineludible. Incluso al no ir a votar, el eventual fugitivo estaría respondiendo con su evasión a un múltiple choice que el sistema le formula. La campaña electoral prepara el terreno de un aprendizaje que culmina en un acto puntual, serial, en el que de las opiniones de cada quién se desprende precisamente un voto (o una abstención) que luego se suma a otros, bajo la forma de recuento público. El domingo en cuestión se trata, entonces, de ir (o no) a votar, de elegir un sobre e incluir (o no) en él ciertas papeletas y luego esperar unas horas hasta que los medios de comunicación nos revelen cuál fue el resultado de unos cómputos que cuantifican un mecanismo social. Por la noche se estila asistir al conteo comicial como a un espectáculo meticulosamente preparado, en el cual podemos ver los rostros afligidos o esperanzados de aquellos sobre quienes el conteo electoral actua como un tribunal, que expulsa o habilita a los protagonistas para un segundo momento de la contienda. Quienes más próximos están de los rivales y conocen la cosa en sus detalles atesoran la perspectiva técnica de lo que se juega en esta selección. Son los asesores y equipos de campaña, encargados de ajustar a los candidatos (gestos, guion, contactos) a las reglas del juego: de afinar su carácter competitivo. Difícilmente pueda ser más claro, en este aspecto, el isomorfismo con la competencia empresarial en los mercados.
El candidato es por un lado una mercancía que nos convoca en tanto que masas de consumidores (nos sonríe, nos promete) y, a la vez, se ofrece como un CEO o integrante de un consejo de administración para un país que con su historia específica y su coyuntura dramática nos solicita un involucramiento responsable. En tanto que consumidores se apela a nuestro imaginario, pero en tanto que accionistas se nos convoca a una reflexión que conjugue nuestras sensibilidades propias (nunca exclusivamente individuales o solo colectivas) con un balance más o menos meditado respecto de lo que hemos vivido políticamente estos últimos años. La sensación del elector trasciende, difiere, por tanto, de la del comprador. No solo porque al votar no hay que pagar. Sino también porque, además de un acto de consumo (la sonrisa del candidato), se nos convoca para efectuar con nuestro voto una selección en la que se refrenda y/o se impugna una administración. Se nos reclama como consumidores, sí, pero también como accionistas. Menos como sujetos de un deseo que se realizaría al votar y más como titulares de una acción aparentemente decisoria relativa a una instancia de gestión de la que seríamos al fin y al cabo co-responsables. De ahí que los candidatos prometan cada vez menos y se esfuerzan cada vez más por incidir en nuestra evaluación sobre su desempeño (pasado, presente y futuro).
Oficialismo y oposición rivalizan como auténticos candidatos a la gestión de lo común: prometen hacerlo sin corrupción, evitando pérdidas, garantizando servicios colectivos mínimos indispensables (y también disintiendo respecto de cómo compaginar los diversos niveles entre sí conflictos de aquello que llamamos los derechos). Y todo esto sucede como si hubiera, efectivamente, una riqueza compartida, una propiedad pretendidamente común y perteneciente a todos y, por tanto, sobre la que a todos nos tocaría decidir. Ese comunismo del voto es onírico, y ese sueño efímero tiene algo de reconfortante. Es reparador sentir que el ideal de una decisión común sigue siendo condición de posibilidad para la reproducción de la riqueza, aunque no llegue nunca a su realización material en el mundo histórico en que se producen las formas de apropiación privada por vía de la desposesión colectiva. Efectivamente, el sueño de un comunismo no pasa de un instante onírico. La distribución de la riqueza y del poder efectivo de decidir sobre ella (cómo producirla, cómo disfrutarla) no ha dejado de concentrarse y privatizarse y sobre eso la política no ofrece en lo inmediato alternativas efectivas. Ni el voto ni la calle han incidido los últimos años (pandemia mediante) sobre las tendencias que han colonizado la vida política, sus discursos, sus instituciones.
En estas condiciones es la actividad política misma (que algún profesor de Ciencias Sociales ha llamado “parlamentarización de la dominación”), la que se presenta como incapaz de reformas democráticas y sociales indispensables. Esa impotencia para la reforma afecta a las militancias y reduce mezquinamente el sentido de un bien público mayor, que ya no sería otra cosa que la supervivencia del sistema político mismo. Este año se cumplen -como se ha dicho hasta el cansancio- 40 años de democracia. Los criterios de inclusión cívica se han ido convirtiendo en una convocatoria a la población para que efectivamente participe del sufragio del domingo en que se abren las urnas. La política -todas las candidaturas- piden que se vaya a votar. Se trata de un reclamo lúcido, que responde a una percibe riesgosa y realista de probable desafección de una parte de la población. Ir a votar (“participar”), significa -desde el punto de vista del sistema político- hacer efectiva la ligazón que uniría con un hilo de plata -el hilo de la legitimación- la jornada electoral y la toma real de decisiones. El costo de cada elección equivale al costo de una legitimación parcial del sistema político. El éxito de una elección es aquel que ofrece una legitimidad sin la cual el sistema de toma de decisiones pública perdería parte de la efectividad en su funcionamiento. De ahí que abunden voces protestonas que consideran abusivo el que se convoque a elecciones dos años, y cada cuatro votar tres veces el mismo año (Paso, Generales, Segunda Vuelta).
La convocatoria al sufragio universal se ha convertido en una tentativa para conjurar aquello que los consultores -médicos de la legitimidad, ahí donde el pensamiento de la legitimidad se achicharra- perciben como una especie de cáncer al que llaman «antipolítica» o «voto bronca». La patología del sistema, advierten, es ese desborde de pasionalidad que roza el odio y opera vía cancelación. Alimentada día y noche por el propio sistema de la comunicación, esta desafección democrática superpone dos escenas de intensa significación política: aquella que escenifica por derecha un descontento social cuya raíz última es la carencia de horizonte igualitario, y aquella otra en la cual la política convencional se ve forzada a reinventar técnicas y astucias para convertir la desesperación social en adhesión al presente. Cuando las derechas promueven el boicot de lo político-democrático (en el mismo sentido que antes promovía golpes militares), lo hacen con la creencia de que lo “anti” -cuando es por ellas controlado-, ayuda a deslegitimar no el sistema económico, sino el residuo onírico de lo común en el sufragio y en cierta memoria utópica popular nunca del todo derrotada en la Argentina. Pero los motivos del no-ir-a-votar no se agotan linealmente en el término “derechización”. Cuando segmentos relevantes -por cantidad y procedencia social- se abstienen de concurrir a la elección -como ocurrió en 2021-, porque sienten tal vez que la convocatoria a formar parte de una decisión común es una estafa (quien pide el voto en nombre de los ingresos populares luego no los defiende), se plantea un problema muy diferente, que la política no sabe procesar y que sólo la derecha más reaccionaria logra manipular muy parcialmente (en la medida en que sólo ella busca escenificar ese malestar).
La situación es muy distinta, entonces, cuando la abstención no tiene por causa y origen la cooptación mediática sino un diagnóstico social y político como el que comunicó públicamente hace unos cuantos meses ya la actual vicepresidenta: en la Argentina hay un Estado paralelo, una justicia tomada por las mafias, un poder reaccionario de proscripción y una expectativa de los grandes grupos empresariales y de comunicación de hacer de los liderazgos populares meras “mascotas”. Semejante diagnóstico sintoniza a la perfección con lo que miles de votantes experimentan en sus vidas cotidianas: el sentimiento de la política como parodia y de la elección como una farsa. Además de no estar a la altura del diagnóstico (con toda la razón del mundo la política vive explicando lo difícil que es gobernar en las actuales circunstancias históricas: los avatares del plantea y las crisis mundiales) lo que la política elude es la existencia de verdades que puedan revertir la experiencia del engaño y del escamoteo.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/MV47JXIHLRGHRECUYZHUGXJ5I4.jpg)
Es tan cierto que el endeudamiento macrista con el FMI condiciona estructuralmente las políticas a seguir, como que la profundización del modelo neo-extractivo en que cifran esperanzas conduce -gane quien gane las elecciones, con matices a precisar- implica un país cada vez más violento y con mayorías más empobrecidas. No hace falta anticipar el futuro para comprender lo que está en juego: alcanza con mirar el modo en que el conflicto de Jujuy (el contenido de las luchas, los modos de represión, los silencios cómplices) es quirúrgicamente omitido de la discusión electoral. La sensación de estafa razona que quienes prometen igualdad “se la quedan toda” para ellxs. Sin renovar la creencia en que la política pueda resultar un medio de producir momentos de mayor igualdad, es su propia consistencia la que se deshace: ¿cómo piensa la política, las políticas hoy existentes, este enorme descrédito que la carcome? (¿le echa la culpa exclusivamente al contexto para no revisar su propio texto?).
La idea que subyace en la política profesional-convencional es que la sociedad se reproduce automáticamente por medio de un sistema de estímulos y contenciones que es preciso gobernar para evitar estallidos. El hecho de que unos ricos más ricos y unos pobres más pobres deben hacer sus vidas en unas condiciones imposibles de revisar, como si de un orden natural se tratase, recubre lo político de una densa despolitización. En este contexto, quienes ofrecen testimonio colectivo de una lucha personal, quedan en la injusta posición de tener que explicar que esa lucha suya podría y debería alcanzar una eficacia social más amplia, que no se busca el espectáculo del sacrificio sino dar densidad real al sueño de la decisión común. Dicho testimonio nos plantea la pregunta: ¿cómo se traslada ese mensaje urgente a una población a la que se la convoca un domingo electoral cada tanto? Votar supone, entonces -es lo que pretendo aclarar- una comprensión previa sobre el valor de lo testimonial, que afecta el modo en que nos hacemos una opinión propiamente electoral.
En mi caso, al menos, la actitud de votar supone una mirada atenta sobre aquellos que lo harán despreocupados por estas cuestiones, y también sobre quienes -humillados-, encuentran entre los candidatos más perversos la ocasión para humillar a sus humilladores; pero más aún sobre quienes, desertores, han dejado de creer en el juego, y sobre quienes a pesar de todo hacen el esfuerzo (históricamente decisivo) por discriminar por dónde pasan hoy las diferencias efectivas (por mínimas que parezcan) que impiden una caída aún más profunda en la barbarie espiritual y material de la economía y la represión. Pero aún más me interesan quienes piden -desde el despunte de lo colectivo activo- un voto como combustible para complementar prácticas de lucha y alentar una transformación en las propias reglas del juego, incluyendo en ellas formas más participativas de implicación. Estos últimos son quienes mejor resumen los dos problemas acuciantes a la hora de desbloquear la democracia: el de la recusación efectiva de quienes, teniendo la oportunidad de tomar las decisiones más importantes a nivel del Estado durante estos años, nos han colocado en una postura ultra-defensiva, mellando el propio instrumento electoral con el cual ejercer esa defensa, y el de la postulación de que los problemas colectivos que deberán ser planteados por fuerzas colectivas radicalmente inconformistas.
La dificultad del voto aumenta, sin embargo, al considerar que por sí solo no es un acto político capaz de resolver ninguno de los problemas políticos más urgentes. Tal y como se llega a esta elección nacional, ni siquiera contamos con una opción defensiva mínimamente consistente (como en las elecciones de 2019). En estas condiciones lo difícil no es decidir qué votar, sino cómo ejercer colectivamente una legítima defensa. Aunque me encuentro entre quienes de toda formas votarán, quizás movido por las razones de una pura enemistad (enemistad distorsionada, que resulta ineficaz siquiera como arte defensiva), como impulso último contra la indiferencia y sus abismos, compartiendo las razones de quienes actúan con desaliento en lo que refiere a las elecciones, pero tratando al mismo tiempo de hacer de él algo que conecte con aquella consigna de los surrealistas del siglo anterior que pretendían organizar el pesimismo.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2023.
*Investigador y escritor. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosofía y política.