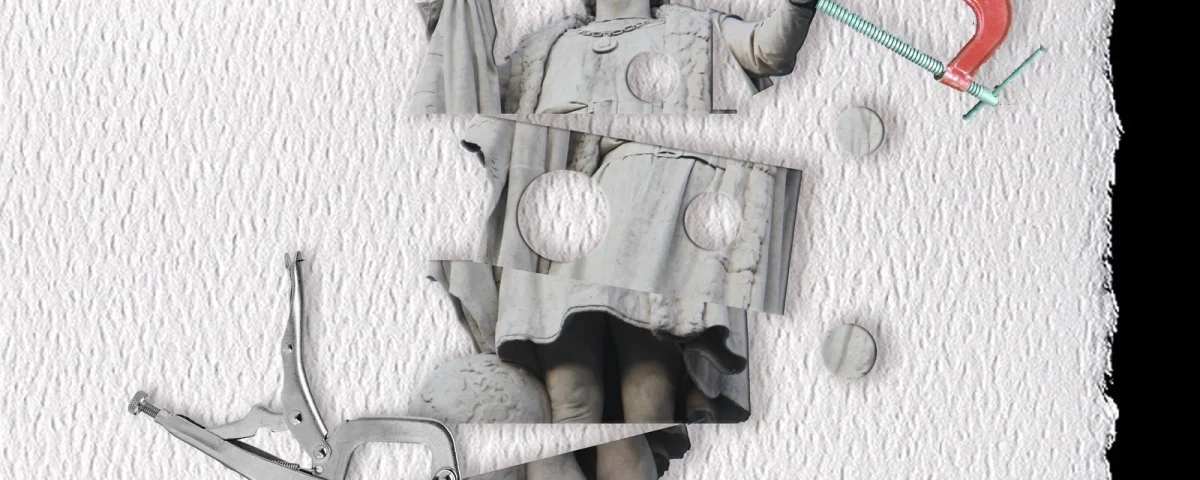LA DOMINACIÓN COLONIAL EN AMÉRICA: BREVE HISTORIA DE LOS HUMANOS SIN DERECHOS – POR RODRIGO CODINO

LA HORA DEL MODELO DEL FMI – POR HERNÁN HERRERA
14 abril, 2025
FESTEJANDO EL FRACASO – POR RICARDO ARONSKIND
16 abril, 2025El autor nos ofrece una mirada sobre el control colonial en nuestro continente que, desde hace más de 500 años, sigue excluyendo del derecho a seres humanos para dejar este interrogante: ¿Los derechos humanos pueden considerarse universales?
Por Rodrigo Codino*
(para La Tecl@ Eñe)
Mercantilismo colonial y humanos sin derechos
En un artículo al que denominó La historia como arma, el célebre investigador cubano, Manuel Moreno Fraginals, afirmó que el historiador trabaja con documentos originados casi en su totalidad por clases dominantes.
Bajo esa perspectiva, podría surgir otra hipótesis. El saber jurídico emanado por cualquier poder colonial define una noción de humanidad, excluye de derechos a aquellos humanos que somete y considera que tiene la potestad de otorgarla o negarla.
De esta manera, históricamente, el colonialismo -pasado y presente en América- define derechos para humanos y humanos sin derechos, a estos últimos los transforma en cosas carentes de humanidad.
La lucidez de Horacio González nos legó una frase inmejorable: no existe poder sin escritura.
El principio de toda sujeción comienza en el momento en que surgen las reglas de juego, es decir, de que manera regirán, cómo se aplicarán, quién tendrá ese poder y sobre quién recaerá.
Esto indica, entonces, descubrir a quien tiene ese poder de diseñar la arquitectura jurídica, desentrañar los alcances de un relato, mirar cómo se difunde, analizar su legitimidad, verificar si es contestable, advertir si contiene una realidad parcial y, observar detenidamente, si aquel poder es tal, que impide proponer otra versión.
Una dominación sobre algo o alguien puede ejercerse con hechos, sin más. Ahora bien, quien utiliza la fuerza para vencer a otro humano, usurpar su territorio y someterlo a voluntad, resulta vencedor pero, este evento, no alcanza para reconocerle la potestad. En el caso de que otros pretendieran lo mismo, surgirían conflictos permanentes.
Una exteriorización que de cuenta de ello, solo resulta suficiente, si se trata de un documento legítimo: las normas jurídicas -a fin de evitar que se imponga la ley del más fuerte- son las que determinan quien tiene esa potestad.
La pluma -que estaba perfeccionada en épocas de la colonización americana- provenía de jurisconsultos prominentes. Estos habían logrado fusionar un modelo entre el derecho romano y el canónico que dio lugar a una normativa llamada romano-canónica y que abarcaba toda disciplina jurídica.
Jean Bodin, jurista francés, se destaca entre ellos, en pleno conflicto entre católicos y protestantes. Además, porque sus textos fueron referencia y se expandieron por toda Europa.
El viejo continente había tomado contacto con otras poblaciones por sus rivalidades durante siglos. Un hecho singular fue que Portugal comenzara el tráfico de africanos negros como mercancía, por lo que estos seres humanos eran conocidos también en Francia.
Bodin destilaba su menosprecio. Sobre ellos, sostuvo que las relaciones sexuales entre estos hombres y las bestias, fueron el origen del nacimiento de monstruos en ese continente.
Respecto a las mujeres, Bodin no fue menos brutal. Para este autor, eran seres inferiores, pero se detuvo, en particular, a formular una teoría jurídica que pudiera eliminar a aquellas consideradas aliadas con Satán: las brujas.
Para justificar el exterminio masivo de brujas o aquellas sospechadas de serlo, el demonólogo probablemente más importante, utilizó un argumento singular: el peligro en que caería la República si este mal no fuera erradicado.
El jurista y procurador francés, Jean Bodin, a quien la teoría política destaca por ser uno de los primeros autores del siglo XVI en precisar el concepto de soberanía, también fue el que se ocupó de precisar su extensión.
La soberanía política, según Bodin, no podía entenderse si no abarcara, al mismo tiempo, algo inherente del ejercicio del poder absoluto: los cuerpos.
El rey definía, por la soberanía política que detentaba, el concepto de humanidad; esta definición le pertenía con exclusividad: cualquier ser humano adquiría derechos por la gracia del máximo representante del poder terrenal.
La humanidad, de este modo, quedaba desintegrada; se documentaba jurídicamente aquella fina expresión: no existía el poder sin escritura.
El descubrimiento de territorios, que albergaba a poblaciones desconocidas, permitió a los ocupantes utilizar como herramienta jurídica esta definición de humanidad desintegrada, que se fue perfeccionando, con la finalidad ejercer el derecho de dominación sobre estos seres humanos.
En la conquista de América, esa narrativa, no fue novedosa, las leyes o disposiciones jurídicas precedentes fueron similares respecto a otras poblaciones descubiertas en el continente africano.
Los reyes católicos, que accedieron al trono en 1494, fueron artífices de un poderoso Imperio español. Para ello, desde Castilla, libraron una guerra cuyo objeto fue rcuperar aquellos territorios conquistados por los moros. En 1491, la victoria en Granada fue de gran importancia porque, por una parte, consolidaba el poder político de la monarquía y, por otra, el religioso. Con posterioridad a esta reconquista, dispusieron normas sobre la propiedad de los esclavos, es decir, de quienes habían sido derrotados, que se convertían automáticamente en objetos: los moros.
En este contexto, la corona española, que comenzaba una reunificación territorial, le había concedido a Cristóbal Colón la posibilidad de explorar nuevas tierras. Tras el descubrimiento de América, le otorgó los ttítulos de virrey y gobernador general de las Indias para él y sus descendientes.
El propósito inicial de Colón se versó, como otros navegantes o corsarios, poder encontrar nuevas mercancías, el oro como prioridad, más allá de las cartas enviadas a los reyes católicos. La utilidad que las riquezas halladas -decía en las misivas- permitirían concretar una cruzada religiosa para recuperar la Ciudad de Dios. Su experiencia de gobierno en La Española terminó con un proceso penal y fue depuesto.
No obstante, había encontrado una planta que en el nuevo continente era promisoria para ser exportada y comercializada: la caña de azúcar.
El escritor brasileño, Gilberto Freyre, se ocupó en distinguir las conquistas de los imperios coloniales que se disputaron América. El autor de Casa grande y senzala, sostuvo que los españoles apresuraron la disolución en los territorios colonizados, al igual que los ingleses. Estos imperios, impusieron rigor sobre seres humanos cuya pigmentación de piel era oscura y se ocuparon de imponer una moral cristiana. A diferencia de ellos, decía Freyre, los portugueses en Brasil, fueron menos ardientes, lo que permitió una formación de una sociedad híbrida brasileña, entre indígenas y portugueses. La población de mamelucos, es decir, de población mestiza, logró mejor inserción social. Aunque Freyre señaló, también, otra situación respecto al esclavo africano.
La cololización francesa en tierras americanas fue más tardía, pues primero se ocuparon de los territorios los corsarios y los aventureros. La monarquía, se interesaría luego, en los territorios de América del norte, primero Canadá y después Luisiana, hasta que se apropiaron de las Antillas, desprotegidas por la corona española.
Más allá de todas estas consideraciones, la realidad muestra que el mercantilismo, tuvo consecuencias sobre la vida y los cuerpos de nativos y de esclavos.
Las ejecuciones, precedida de tormentos, los trabajos forzados, el secuestro de mujeres y niños, fueron algunas de los actos más brutales que inauguraon una sujeción sobre los vencidos. Por otra parte, las violaciones de mujeres dieron lugar al nacimiento de descendencia mestiza y la segregación racial posterior.
Todos los países europeos, que se invistieron en la trata negrera en el Nuevo Mundo, tuvieron navegantes, corsarios o compañias de barcos propios. Los puertos españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses fueron los que impulsaron el desarrollo de sus economías con el comercio de mercancías y de personas.
A través de compañías de navegación creadas para la trata negrera, esta se convirtió en el negocio más lucrativo de la época; aunque su mayor auge lo alcanzó en el siglo XVIII. La comercialización de materias primas americanas fue una nueva fuente de ingresos económicos.
En el siglo XVII, la Recopilación de Leyes de Indias, encomendada por la corona española, como el Código Negro francés, fueron aquellas normas jurídicas que sintetizaron la práctica de estas actividades coloniales durante ese tiempo.
Estos textos volvieron a ratificar a los humanos sin derecho, como cosas muebles u objetos carentes de humanidad.

La economía invisibilizada y los seres humanos por fuera de la tierra
Si tomarámos una historia convencional sobre la conquista y reconocimiento de los derechos humanos, podrían destacarse dos momentos de esplendor: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que le debe su impronta a la revolución francesa de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Ambas merecen, no obstante, algunas precisiones y reservas. Estos textos deben vincularse con un comercio internacional en expansión, que generó riquezas en naciones cuyas colonias conquistadas siglos anteriores, seguían produciendo materias primas de mucho valor.
Los derechos humanos que se proclamaron no fueron sin ambivalencias, pues esta economía colonial siquiera se mencionó y dejó a humanos afuera del universo del derecho.
La revolución francesa de los derechos humanos reconoce sus orígenes en el impulso del Iluminismo; las obras de Monstesquieu, Rousseau, Voltaire o Diderot y, derecho penal, Verri o Beccaria, tuvieron un impacto profundo e irreversible. Estos autores, como otros, representaron a un movimiento que se denominó ilustrado, cuyo pensamiento venía a proponer reformas innovadoras frente al final decadente de un régimen despótico e inhumano.
Con la toma de la Bastilla, símbolo de opresión, la Revolución francesa de 1789 dio comienzo a estas transformaciones y lo consagró en un texto jurídico, por demás importante, que definiría los derechos del hombre o sus derechos humanos inalienables.
La publicación en los años `80 del siglo pasado del Código Negro de 1685, siembra grandes dudas sobre el alcance universal de esos derechos. La crítica vigorosa de Louis Sala Moulins sobre el silencio o de las ideas favorables a la esclavitud de aquellos exponentes del pensamiento ilustrado -que conocían su existencia-, resulta sumamente interesante para comprender la continuidad de la esclavitud en Francia hasta 1848, como, asimismo, un racismo histórico perdurable.
Sala Moulins detalla que: Voltaire decía que en los africanos el intervalo que separa al mono de un negro era difícil de entender; Montesquieu en el Espíritu de las Leyes, defendía el derecho a la propiedad sobre los esclavos negros; sobre la trata negrera, sostenía el trabajo en las colonias americanas que resultaban beneficiosas; Rousseau, guardó silencio sobre la esclavitud en todas sus obras.
Estos mismos seres humanos, que habían sido privados de humanidad desde el siglo XVI, con la conquista de América, fueron ignorados en los debates que precedieron el texto sobre derechos humanos considerado como uno de las más relevantes.
Desde aquella Declaración del Hombre y del Ciudadano, cuyos principios de libertad, igualdad y fraternidad parecían universales, no alcanzaron a todos los seres humanos. Luego de ello, sobrevino una abolición de la esclavitud simbólica.
Bastaron pocos años para que Napoleón Bonaparte, se sirviera de la trata negrera en América y financiar la expansión territorial de un Imperio, tal como lo había hecho Luis XIV, el Rey Sol, un siglo y medio antes.
Quizás deberíamos analizar en términos econnómicos, el fracaso anunciado de la abolición de la esclavitud y el por qué las colonias americanas no pudieron independizarse.
Las discusiones en los debates desde 1789, tenían en cuenta lo siguiente: sobre las 350 millones de libras que Francia exportaba durante la Revolución, más de 160 millones eran productos coloniales, es decir, sin estas mercancías la balanza comercial habría sido deficitaria para la nueva burguesía. Es por ello, que el argumento económico, estuvo siempre presente cuando se debatieron los derechos humanos universales.
Años más tarde, el Código Civil y el Código Penal de Napoleón, fueron sancionados y considerados como obras cumbres del derecho. Estos textos jurídicos, sirvieron de modelo universal, para que en ese siglo XIX, la codificación consolidara el derecho positivo y se concibieran las relaciones entre los individuos entre sí y entre estos y el Estado.
Una vez más, las normas jurídicas rigieron el derecho a la propiedad, la posesión, la venta y la compraventa de cosas muebles sin humanidad: los esclavos.
Mientras tanto, las regulaciones punitivas en las colonias, colocaban a estos, en una situación más desfavorable que la que tenían los animales: si las bestias en el derecho criminal nunca fueron pasibles de pena, a los esclavos se los castigaba por simples desobediencias, por pretender emanciparse; penas públicas o privadas.
Acaso sirva un ejemplo: si se tenía que castigar con una pena al esclavo, debía considerarse, en primer lugar, que no se viera afectado el patrimonio de su dueño, en el caso de la pena de muerte.
En ese siglo XIX, la independencia de países de nuestro continente se produjo gracias a las revoluciones populares que tuvieron relación con hechos políticos que ocurrieron en Europa: la detención del rey de España por Napoleón, desencadenaría un nuevo escenario en las colonias españolas.
La conquista de derechos, para estos pueblos, hasta entonces dependientes, fue la soberanía en primer lugar. Esta independencia, la lograrían algunos países, pero no alcanzó a otros, que siguieron colonizados con mano de hierro o con variaciones en la forma de esclavizar.
Las colonias españolas evitaron, por cualquier medio, que llegara la información de la revolución francesa, por ejemplo, en Cuba. Las sublevaciones en Venezuela, fueron severamente reprimidas, se consideró como vicios que los esclavos, imitaban de otras colonias. En Guadalupe, bajo dominio francés, se abolió la esclavitud, pero quienes habían sido esclavos debían trabajar obligatoriamente para sus antiguos amos. Se previeron sanciones para quienes se negaran, castigos corporales y pena de muerte. Se prohibió la libre circulación de negros, los que debían quedarse en donde estuviesen hospedados. Saldrían solo para trabajar, se les daría comida y vestimenta.
El siglo XX, se inscribe en la misma línea que los anteriores: colonialismo, mercados generadores de riqueza y definiciones sobre derechos humanos que no alcanzaban a todos los seres.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, fue en gran medida similar a la de 1789.
Los derechos humanos no eran para todos. La igualdad, la libertad o la universalidad proclamada, excluía a seres humanos colonizados. En esta oportunidad, la comunidad internacional, evitó referirse sobre la descolonización de países africanos.
La condición de dependencia de estos pueblos, no fue suficiente para poner en crisis esa universalidad sin que cause escozor.
Mientras que este texto jurídico, considerado muy trascendente en la historia de los derechos humanos, continuaban rigiendo normas de sumisión inhumanas en las colonias.
En Africa, la limitación de circular de indígenas en donde residían europeos, la prohibición de asistir a espectáculos públicos, de comprar o vender bebidas alcohólicas, poseer bienes inmuebles o ser pasibles de penas de azotes, eran algunas de las normas que poco tenían que ver con los derechos humanos universales consagrados.
La independencia de estos países africanos dependientes, recién se lograría, en algunos casos, hacia los años 1960 y, en otros, casi al finalizar el siglo XX.
Estos humanos sin derecho, podrían integrar la historia olvidada de los derechos humanos. Otra desintegración del concepto de humanidad, fundada en los ingresos económicos que la comercialización de mercancías de países dependientes generaba gracias al trabajo forzado de cosas muebles. Según cual fuera la teoría, algunos seres podrían devenir cercanos a humanos, otros, no lo serían nunca; la teoría de la asimilación o la psicología de la dependencia eran las ideas que se invocaban.
En la misma época, otro colonialismo regional, nacía bajo el impulso de Estados Unidos: la llamada doctrina de la seguridad nacional se exportó a todos los países de América. También se volvía a recurrir a modelos políticos pero que, se distinguían por su economía: el capitalismo frente al comunismo.
Esta política colonialista, se tradujo en golpes de Estados, genocidios, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos. Durante décadas ocasionó cientos miles de muertos, detenidos desaparecidos, presos políticos, torturas, tormentos, exterminación de población indígena o negra, etc.
Algunos países, fueron invadidos por ejércitos extranjeros; otros, fueron sus propios gobernantes los que entregaron la soberanía.
En los años 1970, se habló de una cruzada moral emulando una evangelización, para promover una política punitiva contra las drogas. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, impulsaba otra guerra paralela, con consecuencias distintas. Ahora, el colonialismo mostraba interés en una negocio rentable de mercancías prohibidas. Una equiparación se empleó: el terrorismo subversivo y las drogas prohibidas, representaban la misma nocividad.
Esto sirvió de excusa para su injerencia externa, a través de organismos como la CIA, la DEA o las Embajadas norteamericanas, promoviendo la firma tratados de extradición y utilizando bases militares en todo nuestro continente.
Naturalmente, las dictaduras latinoamericanas que adherían a la doctrina de la seguridad nacional, fueron quienes combatieron una subversión que violentaba valores occidentales y, al pie de la letra, implementaron una política criminal sobre drogas ilegales, como si ambos combates fueran sinónimos.
La política prohibicionista contra las drogas -en especial contra la cocaína- mostró el interés internacional sobre las ganancias extraordinarias que dejaba esta economía paralela.
En los años 1990, cuando se conocían las graves violaciones a los derechos humanos de las dictaduras militares del cono sur, se propició la renovación de una potente política represiva contra las drogas prohibidas, acompañada, esta vez, por un modelo económico de control colonial en los países latinoamericanos: el Consenso de Washington.
Alberto Fujimori, presidente de Perú entre los años 1990 y 2000, bajo el pretexto de combatir al terrorismo y al narcotráfico, fue el ejemplo de esta política represiva. La intervención de las fuerzas de seguridad en Barrios Altos y La Cantuta, provocaron asesinatos masivos y otras violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por estos crímenes y, posteriormente, fueron penados los responsables de estos delitos, en su propio país.

El poder del dinero y el colapso humanitario
La conquista colonial sobre nuestro continente, que continúa bajo distintas formas, revive el mercantilismo europeo de siglos anteriores y produce las mismas consecuencias: otras víctimas de un colonialismo tienen rasgos humanos pero sin derechos o con apenas algunos, en una economía globalizada.
El mundo actual, en ocasciones, necesita de otra economía, paralela, que pueda escapar de regulaciones y que sirva para distintas finalidades.
Algunos tratados o convenios internacionales, cuya legitimidad y consenso son indiscutibles, abrieron algunas posibilidades para que surgieran mercados ilícitos.
La eficacia invocada sobre normas penales en todos los países que prohíbieron la fabricación, distribución y el comercio de algunos estupefacientes, no lograron probarla en los hechos; la prohibición de algunas drogas hizo que la demanda resultase tan significativa que abrió la oportunidad para negocios ilegales, cuyas ganancias superaron cualquier expectativa, incluso comparando otras mercancías mundiales.
La cocaína, que se produce tan sólo en tres países de nuestro continente, permitió una economía subterránea a nivel global que crece año tras año, posicionándose como una de las más importantes
En las colonias americanas, fueron las materias primas como el azúcar, el café, el tabaco o los metales, las que permitieron que la demanda internacional aumentara. De este modo, el comercio internacional fortalecía las arcas y el poder militar de las monarquías europeas. Ese modelo necesitó de mano de obra humana para que esas mercancías llegaran a destino.
En América, la cocaína que es un alcaloide prohibido, resulta ser un botín para el comercio internacional. La lucha por quién controla la comercialización mundial de cocaína es comparable a lo que ocurrió durante la época colonia con otras mercanicas.
La colonización originaria exterminó comunidades en el nuevo continente para que las materias primas pudieran ser comercializadas. La explotación humana por el encierro en plantaciones, encomiendas o mitas fueron campos de concentración cuyos territorios abarcaban el continente entero; privaron de liberrtad a millones de personas.
En el tráfico ilegal de cocaína, los números no mienten sobre la cantidad alarmante de muertes violentas y desapariciones forzadas de personas que se encuentran entre la producción y comercialización; las prisiones americanas se encuentran atiborradas de detenidos, cuyas actividades están relacionadas a ese comercio ilícito.
Si a los humanos sin derechos, se los definía como cosas muebles en época colonial, para que alquien pudiera ejercer el derecho de propiedad sobre ellos; sobre miles de seres humanos fungibles o descartables, que integran los eslabones de este tráfico ilegal de cocaína, como objetos, cualquier definición en ese sentido confrontaría con derechos universales, aunque la realidad indica que esos derechos parecen ficciones.
Los cimarrones de antaño, dificilmente lograban mantenerse en libertad; intentar escapar del trabajo forzado era sinónimo del fin de la existencia. Los modernos esclavos, ni lo intentan; atrapados por un engranaje perfecto, pareciera que su esperanza consiste en sobrevivir para retardar un ritual o un sacrificio: la prisión o la muerte.
La dependecia económica de personas vulnerables en este comercio ilegal de cocaína, que se traduce en subsistencia en muchos países, no otorga la libre elección, pues en esta economía subterránea nunca falta empleo. Muchas personas podrán recibir regalías más o menos importantes, otras apenas sus migajas y, aquellas que se encuentran en el eslabón más débil, ademá, suelen consumir esa sustancia adulterada para abaratar los costos, lo que deteriorara la salud irreversiblemente.
Ahora bien, la cantidad de toneladas de cocaína que se produce, se distribuye y se consume por año en el mundo, debería mostrar los efectos de su nocividad en toda la población, es decir, millones de personas en riesgo en el mundo alarmarían por los efectos de dosis o sobredosis. Esto provocaría muertes masivas y hospitales colapsados. Es aquello que ocurrió, con el opio y la heroína; lo que ocasionó que en Europa, interviniesen los Estados para garantizar el derecho a la salud, como también, regulaciones esrtictas a fin que no se encuentre disponible en el mercado.
Con la cocaína, eso no ocurre. Por el contrario, se baten récords en la demanda internacional cada año, por ende, aumenta tanto la producción, para asegurar que los consumidores accedan a ella.
El consumo problemático de la pasta base de cocaína, provoca lo inimaginable en sectores vulnerables, existen ciudades a las que se denominan “cracolandia”, que aglutinan miles de jovenes de barriadas populares americanas, con consecuente deterioro físico y mental.
Todos estos humanos, no son más que los pequeños costos o las pequeñas pérdidas previsibles, de un negocio mundial monumental, cuya prosperidad resulta indetenible.

Sistemas penales y una humanidad fragmentada
Si la vida se tratase de una caída horizontal, como poéticamente la entendía Jean Cocteau, en América, muchas almas bruscamente se estrellan contra la tierra. El viaje hacia el final de la existencia, solo parece destinado a rostros centenarios.
En esta región, sortear los avatares de una estructura económica dependiente y del racismo, resultó desde siempre una proeza.
El drama del homo homini lupus continental, tiene aun sobrevivientes, se mantienen con vida, pero si escapan al poder punitivo que no fácil con ciertas características, que se denominan estereotipos.
La vulnerabilidad de cientos de miles de seres humanos, que no eligieron donde nacer, los enfrenta a un trágico destino, que no es fortuito, sino selectivo: la cárcel.
Aunque resulte extraño, el castigo privado, a menudo se ignora. Como no forma parte del sistema penal estatal formal, se minimiza su existencia.
Por tanto, los Estados no son los únicos que detentan el monopolio de la violencia. Otro sistema penal es más importante, afecta vidas y libertades; en el tráfico internacional de cocaína pareciera que el sistema penal privado es la regla.
La cocaina merece un trato diferencial porque abunda como mercancía prohibida, su consumo es común, tanto es así que puede ser comparada a alguna sustancia autorizada como medicamento y que producen los laboratorios, para su venta en farmacia. A diferencia de las patentes que tienen los laboratorios, que fabrican las drogas legales, en lo que respecta a la cocaína, quienes obtienen ganancias monumenales, son aquellos que la comercializan aumentando su precio. Estos son raramente conocidos porque ningún sistema penal puede alcanzarlos.
No obstante, el castigo público es selectivo al extremo, respecto a las conductas delictivas que se penan. Las prisiones se encuentran superpobladas por narcomenudeo, que es funcional a la economía prohibida floreciente porque se señala su eficiencia con mínimas cantidades, pero además, hace sospechar que tranquiliza la conciencia social; se dice de ella que es una plaga, pero se la consume en todos los sectores de la población.
El castigo privado, que aplica la pena de muerte, en ajustes de cuentas, por conflictos en la producción, distribución y comercialización, es tan significativo numéricamente que supera ampliamente al castigo público, aunque queda encapsulado en una omisión teórica.
La coexistencia de penas públicas y privadas no son novedosas: son estructuras punitivas históricas bien arraigadas que no han desaparecido.
Una alerta temprana en todo pensamiento crítico, si se pretendiera encontrar alguna alternativa a esta tragedia en América, consistiría en reflexionar acerca de otra colonización que se manifiesta en distintas áreas del conocimiento: la pedagógica.
Quizás la forma en cómo desarmar una economía subterránea mundial, cuyas consecuencias producen graves violaciones a los derechos humanos, nos aliente para desconfiar de conceptos, modelos o ideologías ajenas a nuestra historia continental. Nuestra región es la más violenta del mundo, el tráfico ilegal de cocaína es la causa principal de muertes violentas.
En este sentido, pareciera inoportuno debatir acerca de si las políticas de gobiernos llamados de izquierda, derecha, liberales, nacionalistas o fascistas, en Estados regionales sea determinante para confrontar a este mercado ilegal, pues cualquiera de ellos, con menos o más eénfasis, recurriría al puitivismo como solución.
Las imágenes de cuerpos desmembrados, colgados, incinerados y desaparecidos, el aglutinamiento de sectores sociales que pueblan prisiones, la creación de la cárcel más grande latinoamericana, resulta escalofiante. Esta deshumanización representa el costo, para que una economía, sea próspera.
Tal vez debamos apelar a quien alzó su voz en el siglo XVI, en defensa de los derechos humanos: Fray Bartolomé de las Casas.
El mérito colosal de Las Casas fue haber sido el primero en afirmar que la noción de humanidad era indivisible. Esta reflexión indicaba que, a ningún hombre, podía excluirsele los derechos, que la dominación tenía límites, que no existía poder terrenal para negarlos.
Bartolomé de Las Casas, hizo comprender que los derechos del hombre, eran inherentes a su condición humana, inmutables, intransferibles e inalienables.
El eclesíastico, llamado El hombre de todos los siglos, además, definió por primera vez, a los derechos humanos universales: indígenas, colonos y esclavos africanos gozaban del mismo concepto de humanidad, simplemente porque no había otra.
Sus ideas limitaban aquel concepto de soberanía política de Jean Bodin. Una interpretación extensiva de lo que sostuvo de Las Casas, alcanza para concluir que ni siquiera la soberanía o el poder absoluto de una monarquía, que colonializaba a seres desconocidos, podía definir la humanidad; toda persona traía consigo derechos humanos.
La realidad latinoamericana actual, requeriría la lucidez y la denuncia del padre dominico, por hechos atroces sobre vidas humanas.
El silencio informativo, la ausencia de políticas públicas alternativas de distintas naciones de la región, las falta de propuestas de organismos internacionales, las alianzas de países continentales sin este temario, nos indica que no se expresa una firme voluntad de prevenir esta afectación de derechos humanos tan graves en América Latina. Este desinterés muestra la inacción frente al horror o tal vez, no nos damos cuenta, que esta prohibición resulta conveniente, a pesar de lo que ocurre. Esta última hipótesis, genera un pesimismo desesperanzador.
De nuestra parte, solo podemos ofrecer interrogantes que nos desorientan, que nos preocupan, que nos siembran más dudas:
a) ¿Si toda colonización define una noción de la humanidad desintegrada, la historia de los derechos humanos tiene dos versiones?¿Un saber jurídico descolonizado es aquel que reconoce derechos humanos universales?
b) ¿La doctrina jurídica de nuestro continente puede silenciar el hecho de que Declaraciones históricas, que fueron relevantes en el reconocimiento de derechos humanos, a su vez, contienen una universalidad ficticia? ¿La crítica a esta narrativa, será suficiente para distinguir la Declaración Interamericana de Derechos Humanos de estos precedentes?
c) ¿Alcanzará un teoría jurídica crítica para que la noción de humanidad indivisble se concrete en la vida real, a fin de reconocer derechos humanos inherentes a toda persona?¿Podrá hacerlo frente a una economía subterránea que se vale de leyes prohibitivas y utiliza a seres humanos como objetos descartables?
d) ¿Los incendios intencionales en el Amazonas cuyo daño ambiental es irreparable, además de los negocios sobre agrotóxicos que se denuncian, no estarán creando vías terrestres para distribuir la cocaína hacia Brasil, principal exportador hacia Europa y segundo país del mundo que más la consume, despúes de Estados Unidos?
e) ¿El concepto de narcoestado podrá extenderse a narcomedios de comunicación, a narcoempresas nacionales o internacionales?
f) ¿En la extrema violencia en toda América, el colonialismo interesado por este negocio rentable será el de un solo pais o existirán otros, también colonialistas, que actúan de otra manera en la región estratégicamente, pero se disputan entre ellos la cocaína, como ocurre, por ejempo, con el petroleo, el litio, el gas o la energía nuclear?
g) ¿La liquidez monetaria que genera la comercialización será tan voluminosa para que se ratifique la tesis según la cual esta economía paralela resulta necesaria globalmente para enfrentar al sistema financiero especulativo?
Quizás alguna respuesta permita hablar, al menos, sobre la crisis que atraviesa la proteción efectiva de los derechos humanos de cientos de miles de personas, a quienes no se le garantizan.
Mientras tanto, las almas que penan, las cosas muebles vivientes, los objetos fungibles, los vulnerables que mueren de a cientos de miles o los detenidos que sobrepueblan las prisiones, esperan que se recuerde que los derechos les pertenecen como personas.
El pensamiento de Fray Bartolomé de Las Casas los consuela: los derechos los tienen, porque la humanidad es única e indivisible.
Pero esta vez, más allá de su valor, su voz parece no alcanzar.
Buenos Aires, 15 de abril de 2025.
*Doctor en Ciencias Penales. Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda