PREGUNTAS QUE SIGUEN VIGENTES Y PENDIENTES – POR MARIO CASALLA

ORCOS Y TROSCOS – POR ROCCO CARBONE
2 enero, 2024
LAS CIENCIAS SOCIALES COMO EJERCICIO VISUAL – POR DIEGO SZTULWARK
5 enero, 2024El filósofo Mario Casalla escribe este artículo sobre «Navidad y Derechos Humanos”, texto que se inscribe en lo que en teología se denomina «tiempos de adviento», y en el cual Casalla afirma que si no nos atrevemos a construir pensamiento sin anteojeras ni prejuicios, se torna muy difícil reclamarle a la dirigencia política que salga de la inmediatez, que deje de justificarse con el recurso de “lo posible” y que sea capaz de pensar en función del bien común.
Por Mario Casalla*
(para La Tecl@ Eñe)
Navidad y Derechos Humanos
Cuando se leen con detenimiento las primeras cinco preguntas que Fray Antonio Montesinos formula en su célebre sermón americano de 1511, se advierte que ellas rematan en una que las sintetiza a todas: “¿Es que no son hombres”? Interrogación que a su vez desemboca en otra –tan inquietante como actual- ¿qué es un hombre? No es casual que Primo Levi –en medio de la barbarie nazi- se la preguntara también. Es que –fuera de una clase de Antropología Filosófica- esa pregunta sólo se formula con propiedad en medio de la barbarie, en tiempos de barbarie. Tiempos oscuros en los cuáles –a fuerza de brutalidad- el hombre mismo parece haber retrocedido a un estadio anterior al de su propia humanidad. Es entonces cuando la pregunta por aquello que un hombre es, resuena con la sequedad de un rayo. Y no es una pregunta que pueda hacerse en voz baja y mucho menos cuando no se la hace en la tranquilidad de un aula universitaria, sino a la intemperie, cara a cara con el poder, como aquél fraile atrevido. De aquí que no goce de gran popularidad, aun cuándo conserve cierto prestigio en los discursos inflamados de retórica. Es que bien preguntada, la pregunta ¿qué es un hombre? es una pregunta siempre impertinente, que al hacerse en voz alta exige asumir riesgos. Por eso mismo Fray Antonio tituló su sermón con aquélla metáfora bíblica: “Soy una voz que clama en el desierto” (Juan, I, 23). Y claro, en el desierto, no hay más remedio que hablar alto, que exclamar. Cosa de predicadores. Y aquél desierto era de conciencia que no de hombres (del “desierto de la conciencia de los españoles”, habla Montesinos). De hombres, la iglesia estaba llena (muchos más si la Navidad estaba cerca y la casa lejos) pero de hombres vacíos por dentro y ciegos por fuera (“la ceguera en que vivían”, es lo primero que Montesinos le reprocha a aquellos primeros señores de La Española). Hombres que ya se afirmaban negando la humanidad de los otros, viejo truco que hizo escuela por todo el Nuevo Mundo, imitando en esto también al Viejo. Por eso sabe Fray Antonio que será muy difícil entrarles y que en vano será intentarlo si no prepara aquéllos oídos para escuchar, aunque sus ojos no quieran ver. Les reclama entonces “una atención no cualquiera”, exhortándolos a escuchar “con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos”. Sabe que no es sólo cuestión de razones ni de leyes (¡esas sobraban, pero en América no se cumplían!). Y por cierto les previene que no les gustará lo que va a decirles, calificando su propia voz como “la más nueva que nunca oísteis…la más áspera y dura…la más espantable y peligrosa”. Y a su vez les advierte que su voz habla en “universal encarecida”, es decir a todos y sin excepciones. Por eso mismo los frailes –relatará años más tarde un testigo providencial de los hechos- “a fin de que se hallase toda la ciudad y ninguno faltase, convidaron al segundo Almirante que gobernaba la isla, a los oficiales del Rey, y todos los letrados y juristas que habían». Vaya público para semejante sermón. Así las cosas, lo que clamó la voz aquélla noche, resuena hoy con la misma potencia y la misma actualidad de hace quinientos años. Claro, para quiénes no jueguen al distraído y se atrevan a prestarle esa “atención no cualquiera” que Montesinos reclamaba en la Española. Esas y no otras son las preguntas que yo quisiera traer también aquí, quinientos años después, en esta Navidad del año 2023 ¿Para qué preguntar cosas nuevas, si aquéllas preguntas están todavía pendientes de ambos lados del Atlántico? Me parece que las preguntas que salieron del Monasterio de Avila a la isla Española (que incluye a las actuales República Dominicana y Haití) regresan a ella con la misma frescura y con la misma potencia con que sonaron en la Navidad de 1511. Y es que estas preguntas, españolas por su origen, soy hoy también profundamente americanas. Porque nosotros tampoco estamos libres de pecado y esas mismas preguntas nos caen como anillo al dedo. No se trata entonces de nuevas preguntas, sino de asuntos pendientes que exigen nuevas respuestas. Como diría mi amigo Reyes Mate, se trata entonces de un problema de memoria, de un ejercicio de razón anamnética, como los que pide Metz. Las preguntas están ya formuladas y sólo exigen que nos atrevamos a meternos con ellas. ¿Podemos todavía preguntarlas en voz alta y cara a cara; o ya son definitivamente cosas de libros y prolijos cursos universitarios? Por si todavía quedara algún resquicio intempestivo (en medio de tanto jugar al distraído) recuerdo que Montesinos en lo esencial preguntaba por el derecho y la justicia (¡ya desde entonces divorciados!); por el fundamento de la autoridad (cosa peligrosa y complicada, como se sabe); por la opresión, de unos sobre otros y por la falta de cuidados del Estado hacia sus súbditos. ¡De más actualidad, imposible! A veces tengo la sensación de que sólo han cambiado los nombres de los actores, pero el drama sigue siendo el mismo. Salvando las “formas”, claro. ¡Hoy los reyes y los colones son mucho más presentables y democráticos (es cierto) y los indios ya no se les han quedado tan atrás en su afán de “progreso! (ni en lo bueno, ni en lo malo), pero lo cierto es que la calesita en que giran lo hace sobre un eje muy similar y la sortija sigue siendo muy difícil de alcanzar. Aunque, por cierto, no es lo mismo este drama en situación latinoamericana que en situación europea y esto no es una simple cuestión geográfica o económica que la globalización vendría a borrar o igualar. Muy por el contrario, lo agrava.

1. La cuestión de la universalidad.
La pregunta por el hombre condensa a todas las demás porque remite puntualmente a la cuestión de la universalidad y ésta es, en verdad, la gran asignatura pendiente. Según cómo entendamos la universalidad contestaremos aquél interrogante de Montesinos (¿es que no son hombres?) en una u otra dirección, con todas las implicancias políticas y sociales que de allí se desprenden. En verdad la cuestión de la universalidad es un tema europeo por excelencia; le viene de sus dos fuentes históricas (Atenas y Jerusalén) en una mixtura tan complicada como interesante. Lo universal no es primariamente una preocupación americana, africana, ni oriental y si termina siéndolo –como de hecho y por suerte ocurre- es por “exportación” europea, por contagio europeo, por influencia europea. Pero el tipo de universalidad europea que la constituye como espacio político en común y a su vez la proyecta fuera de sí, al orbe, es una universalidad muy especial: aquélla que se expresa en el significante Roma. La fusión y (a la vez) redefinición brutal de lo helénico y lo judío que hace Roma, es la partida de nacimiento de Europa. No hubiese habido Europa sin esa profunda operación cultural que fue Roma. Todo lo que ella hereda del genio judío y del alma griega está inexorablemente impregnado por Roma, pasó por Roma, adquirió patente europea e integra por eso –en mayor o menor proporción- cada una de sus realidades nacionales. Ese “aire de familia” que posibilitó el proyecto europeo tiene el sello Roma. Esa fue su primera modernidad, la otra le debe tanto, como su empecinamiento en ignorarla. Y esta ignorancia, no es casual ni accidental. Roma no tiene buena prensa fuera de Europa y ella lo sabe (el tendal de vencidos y sus descendientes no suele ser generoso a la hora de recordar), por eso su imaginario cultural acentúa siempre más su costado griego, aparentemente más humano, más presentable que el fiero rostro romano (sobre todo luego del proceso de idealización a que fuera sometida la cultura helénica por parte del romanticismo alemán y francés). Sin embargo, esa idealización griega cede rápidamente su lugar, cuando se trata de política, de instituciones y de sociedades. Ese es el mundo del Poder y aquí el Derecho (¡que no la justicia!) es quien tiene la palabra. Y esa palabra tiene en el orillo la marca indeleble del espíritu romano. Mientras tuvo dominio sobre el mundo, Europa la pronunció sin piedad y sin vacilaciones (el pobre Fray Antonio y los dominicos de La Española, advirtieron bien pronto el doble discurso de ese Poder y lo sufrieron por partida doble: en Madrid y en Roma). Más tarde los EE.UU. tomaron el relevo, le ganaron la batalla americana primero y la mundial un siglo más tarde. Hoy, ellos son propiamente Europa y por eso mismo miran a la “Vieja Europa” (como gustan decir), con esa misma mirada –mezcla de admiración y desprecio- que aprendieron de sus maestros ingleses. Y claro, nada más desagradable que tomarse la propia medicina. Y ese nuevo discípulo –siguiendo la vieja tradición romana- permite cierto grado de libertad y prosperidad en sus “provincias”, mientras colaboren con sus legiones y mantengan expeditos y limpios los caminos del Imperio (hoy, más bien los aeropuertos y bases militares que necesita en el continente europeo para acceder más rápido al Oriente). Y qué claro está esto –que tanto enoja a Europa y molesta a los EE.UU.- cuando se los mira y se lo soporta desde una terceridad, desde América Latina. Acaso por esto mismo los dominicos no pudieron soportar sin gritar, más que unos pocos años en La Española. Es que fuera de Roma, la grosería es siempre mucho más evidente y directa, se disimula menos. Un perfecto cross en la mandíbula, muy difícil de evitar. Por cierto que cuando hablamos de Roma, de Europa y de los EE.UU. no lo hacemos aquí en cuanto simples entidades geográficas, sino como telos, como idea, en el sentido en que nos enseñara el propio Husserl aquí, en el corazón de Europa. En aquélla conferencia vienesa de 1935 (La Filosofía en la crisis de la humanidad europea) su concepto Europa y de la teleología que le es implícita, está muy claro: Europa es “la unidad de un vivir, obrar, crear espirituales”. Claro que se trata de un tipo tan especial de “espiritualidad” que obliga desde el vamos a delimitarla por exclusión (en el mejor estilo romano). Para el bueno de Husserl de esa universalidad no participan “los esquimales, ni los indios de las exposiciones de las ferias, ni los gitanos que vagabundean permanentemente por Europa”, en cambio sí pertenecen a ella “los Dominios Británicos y los Estados Unidos” (aunque no estén en la Europa geográfica). En fin, un mapa demasiado conocido y actual como para que abundemos en él. Aunque sí es bueno que lo hagamos en el tipo de racionalidad que justificaría tal universalidad por exclusión. Es que Europa –según Husserl- es la heredera de Grecia y como tal, custodio de una “humanidad superior”. Una cultura que –apoyada en la ciencia y la filosofía- superaría su particularidad, inaugurando una “nueva época de la historia universal”; la de una humanidad “que en adelante sólo vive y puede vivir en la libre formación de su existencia y de su vida histórica a partir de ideas de la razón, hacia tareas infinitas”. ¡Y ya sabemos cuánto le costó al resto del mundo esa razón y esas “ideas infinitas” del imaginario europeo! Montesinos, antes que nadie, advirtió desde América, la inmoralidad de ese doble discurso racional y la práctica perversa que éste le facilitaba a las bellas almas coloniales: matar en nombre de la vida, esclavizar en nombre de la libertad, violar en nombre del amor, predicar una cosa y hacer otra. No importaba, porque se trataba (¿y se trata?) de una cruzada universal contra culturas inferiores que deben ser reconducidas a esa humanidad superior. Por eso mismo Husserl (judío y alemán y en las puertas mismas del horror nazi) intentó apagar el fuego arrojándole gasolina: creyó que se trataba de un desvío transitorio de la razón y por eso exhortaba a sus contemporáneos a “comportarnos como buenos europeos” (cómo si la amenaza viniera de afuera). Es decir, a más razón y a más infinitud. Exactamente al revés que los “avisadores del fuego” que tenía al lado y de los pensadores de colonias que –desde Montesinos en adelante- advirtieron muy bien que lo que fallaba era el libreto y no el comportamiento ocasional de los actores de reparto. La angustiosa pregunta de Adorno (¿cómo filosofar después del holocausto?), marca sin dudas un punto de inflexión, un “corte” y un deslinde profundo en el seno de la misma filosofía continental. Hoy, salvo contadas excepciones, nadie repetiría –sin ponerse colorado- aquél catecismo universalista de la cruz y de la espada. Europa parece querer abrevar en sus fuentes no romanas, ni griegas y –trabajosamente, es cierto- parece también haber aprendido que no está sola en el mundo, ni es su centro. ¡Y cuando lo olvida, allí están los norteamericanos para recordárselo sin demasiados miramientos! Acaso este sea este el momento propicio para que Europa –libre de aquellos prejuicios y ataduras falsamente universales- comience a reconstruir su muy deteriorada singularidad, la que abandonó al sentirse “universal”. Entonces descubrirá realmente que hay otros y que esa universalidad que tanto declamó está por delante, por construirse y esa construcción es responsabilidad de todos. Por algo así ya clamó Montesinos, hace quinientos años en La Española, sin especular con lo políticamente correcto y también sin ponerse colorado.
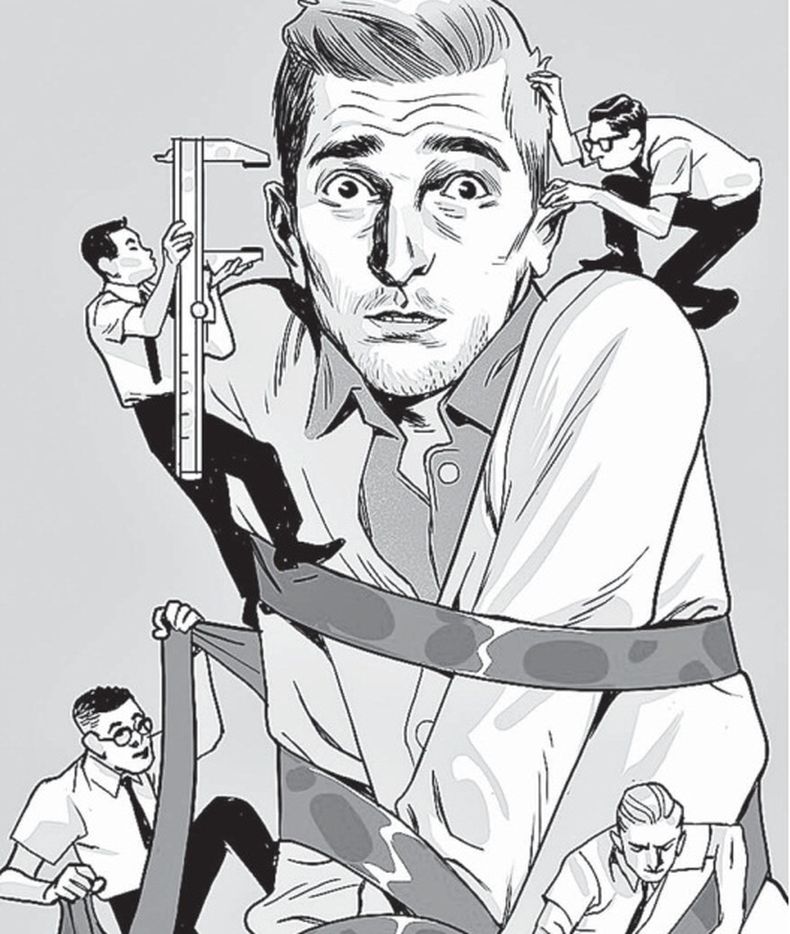
3. Hacia una racionalidad diferente.
Si las preguntas siguen siendo las de Montesinos (en Europa y también en América), no habrá oídos para escucharlas si no revisamos a fondo la racionalidad que las piensa. Y revisar a fondo ese tipo de racionalidad, es revisar el programa ilustrado moderno, ya que esa es la figura metafísica que llega hasta nosotros.
Por lo demás, es tan evidente su agotamiento como el dolor que esa situación inflige al núcleo duro del pensamiento europeo contemporáneo. Y es lógico y comprensible que esto ocurra: tantas esperanzas se habían fincado en él (¡nada menos que haber alcanzado la “mayoría de edad” del género humano!) que la decepción es casi del tamaño de aquélla ilusión. De aquí las dos “soluciones racionales” (y desesperadas) que algunos vienen intentando en estas últimas décadas: la ilusión neomoderna y el portazo postmoderno. O sea, la idea de que la Modernidad no sólo no ha culminado ni está en crisis, sino que los problemas que hoy vivimos resultarían de habernos apartado de aquéllos altos ideales ilustrados y de su programa racional y universal; en consecuencia, lo indicado sería entonces retomar esa senda y –como pedía Husserl- comportase “buenos europeos”. Como si nada en el medio hubiese pasado, o como si lo que efectivamente pasó (y pasa) tuviese poco que ver con el corazón de aquélla Modernidad. Se reacciona así en el terreno de la filosofía, con aquélla lógica perversa que – en el terreno de la ciencia, por ejemplo- permitió separar la investigación física pura de su aplicación (“técnica”) en la construcción de una bomba atómica. El programa ilustrado moderno (con las modificaciones y actualizaciones del caso) seguiría siendo –en lo esencial- el camino regio de una razón universal y todo aquello que lo contradiga es, o bien recaída en la “barbarie irracional,” o bien efecto no deseado por una “desviación momentánea”. Como toda “formación reactiva”, es evidente que esta restauración neomoderna no ha logrado obturar el vacío cultural que la provoca, aunque a veces sirva para disimular la angustia existencial que genera como síntoma. Del otro lado está el portazo postmoderno que –en el extremo exactamente opuesto- decretó la muerte de la Modernidad y cree por eso mismo estar ya afuera de ella. Sin embargo, a poco de recorrer sus principales propuestas teóricas y prácticas, no es difícil advertir que muchos de los muertos que dice haber enterrado (Dios, el hombre, las ideologías, etc.) gozan todavía de buena salud y que su muerte es parte del problema antes que su solución. Otro tanto ocurre con su denuncia del papel enmascarador de los “grandes relatos”, a lo que sigue una apología del fragmento y un relativismo ético, casi tan peligroso como el totalitarismo universalista de los (viejos y nuevos) ilustrados. Para quienes vivimos del otro lado del Atlántico y en consecuencia hemos conocido más las “desviaciones” del programa ilustrado que sus bondades universales, este doble escamoteo de la consumación moderna es un problema filosófico y político de primer orden. En primer lugar, porque prolongala justificación de lo moralmente injustificable y en segundo, porque posterga el diálogo auténticamente universal (y no sólo “global”), que nos seguimos debiendo. Y esto no nos sirve –en el fondo- a ninguno de los dos, ni a europeos ni a latinoamericanos. Al contrario, agrava –por distintos motivos- nuestras respectivas situaciones internas y entorpece la posibilidad de voces alternativas en una comunidad internacional cada vez más en riesgo. En materia filosófica, no se trata en consecuencia –aquí ni allá- de seguir como estamos, o de considerar nuestro trabajo intelectual como un simple problema académico o de especialistas. Nuestra responsabilidad ética y ciudadana es inseparable de nuestro rigor intelectual. Además, ¿si no nos atrevemos nosotros a construir pensamiento sin anteojeras ni prejuicios, con qué derecho le reclamaremos a los políticos y a la dirigencia social que salgan de la inmediatez, que dejen de justificarse con el recurso de “lo posible” y que sean capaces de pensar en función del bien común? ¿En qué justicia habremos de ampararnos para justificar el hambre de la gran mayoría de nuestros hermanos, en un mundo que puede dar de comer a todos? ¿Con qué autoridad respaldaremos nuestras ideas e intervendremos a favor del otro, cuando sea realmente lícito y necesario? ¿Volveremos a enojarnos con Montesinos y a mirar para otro lado? Sin embargo, y a pesar de todo, existen algunos indicios serios que -tanto en Avila como en la Española- algunos hemos empezado a pensar de otra manera y a decirlo en voz alta y sin ponernos colorados. Además, Fray Antonio hizo escuela y no faltará algún otro “Montesinos” (o Las Casas) que nos lo recuerden, aquí o en América Latina. Porque en las dos orillas estas cuestiones están pendientes y claman al cielo. Quiera Dios que –quinientos años después- haya mejorado en serio nuestra mutua capacidad de escucha.
Buenos Aires, 4 de enero de 2024.
*Mario Casalla es filósofo y escritor, preside la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL)



1 Comment
Atinado, agudo, certero y oportuno, sólo le faltó quizá preguntar respecto a Palestina: estos no son hombres, mujeres o niños?