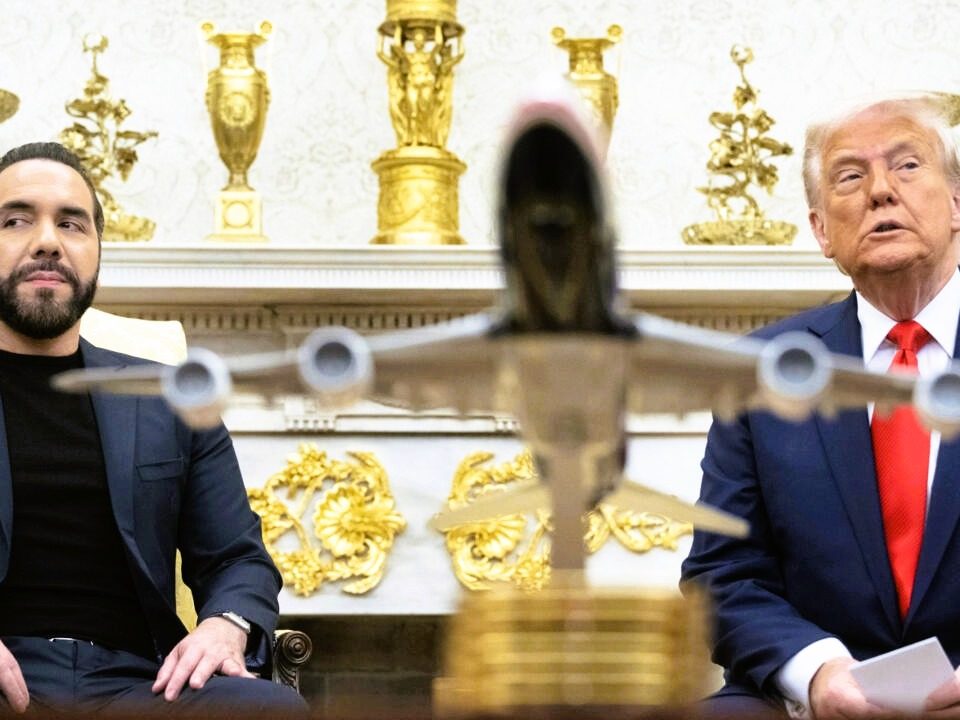El surgimiento de los derechos humanos universales en América latina: la humanidad indivisible en Simón Bolívar – Por Rodrigo Codino

La Energía y los campos de Estado para “los amigos” – Por Matías Jáuregui
26 agosto, 2025
El conurbano, el infierno/Parte II – Por Argumentaria Consultora
28 agosto, 2025El escrito que se publica es la conferencia del autor en la Universidad de Santo Tomás en oportunidad del homenaje a E. Raúl Zaffaroni. Hace una semana, Zaffaroni, recibió el galardón más importante que otorga el Congreso de la República de Colombia a su inmensa trayectoria y la Universidad de Santo Tomás lo hizo miembro de la comunidad Orden “Facientes Veritatem” en el grado Comendador por sus aportes a la excelencia académica y humana.
Por Rodrigo Codino*
Para Raúl Zaffaroni, parte de mi familia, amigo e ilustre maestro.
El ciclo bolivariano.
La organización en cinco ciclos emancipatorios en lo que se denomina filosofía de la independencia latinoamericana resulta auspiciosa a fin de proponer un recorrido un tanto diferente de la versión europea sobre el surgimiento de los derechos humanos continentales; aquí, se forjaron con revolucionarios de distintas regiones cuyas ideas incorporaban a la totalidad de los pueblos colonizados.
En el 2012, fue Raúl Zaffaroni quien mostró el camino de un pensamiento jurídico profundamente transformador que provenía de aquellos que habían participado en la lucha por la liberación. En la ciudad de los cuatro nombres, en Sucre, se refirió a nuestros libertadores y lo hizo, en una de las Universidades más antiguas e importantes de nuestro continente: la Universidad Real y Pontificia San Xavier de Chuquisaca.
Un año después, al hablar de la resistencia anticolonialista en África, marcó el sendero para abordar otro tema. Señaló las condiciones de inferioridad e inhumanidad en la que los esclavos fueron arrancados por la fuerza; un destierro forzado que se mantuvo por más de trescientos cincuenta años. En Luanda, capital de Angola, al celebrarse el quinto aniversario de la creación del Tribunal Constitucional de ese país, Zaffaroni resaltó -entre otras- la figura de Agosthino Neto, aquel revolucionario angoleño, líder del movimiento de liberación nacional que puso fin a la dominación portuguesa.
En el 2015, también en otra de las Universidades más antiguas de la región, en la de Córdoba, señaló que existían dos historias de los derechos humanos; una que se enseñaba en los países centrales y otra, en América Latina. La historia de los derechos humanos latinoamericanos, decía Zaffaroni, les debe a nuestros héroes libertadores sus primeras nociones, en particular, aquella del derecho humano al desarrollo cuya condición es la independencia.
Finalmente, escribió un texto al que denominó Colonialismo y derechos humanos. Apuntes para una historia criminal del mundo en el que sostuvo que no podría concebirse una historia extendida de estos derechos sin tener en cuenta tanto los crímenes coloniales cometidos en cinco siglos, como así también, la resistencia de sus víctimas pues ellas fueron “la expresión reactiva de las culturas agredidas que no se rinden ni desaparecen”.
Podríamos pensar, entonces, que la descolonización del saber jurídico no sería más que una permanente búsqueda de nuestra identidad latinoamericana teniendo presente la historia del continente. Desde esta perspectiva, se intentará recuperar las raíces de nuestro derecho y bucear en aquellos destellos ideológicos de quienes soñaron América del Sur.
Según Carmen Bohórquez -integrante del movimiento innovador que impulsó Enrique Dussell sobre el pensamiento filosófico latinoamericano- el ciclo sanmartiniano, bolivariano e hidalguense había tenido una estructura política y una filosofía hispanoamericana, mientras que el brasileño era de vertiente lusoamericana y, el caribeño, recibido la influencia de la revolución francesa.
Esta división nos permite abordar -de manera diferenciada- las ideas que se desprenden de este ciclo bolivariano en la historia de los derechos humanos regionales.
Si bien, en apariencia, esta organización en ciclos emancipatorios podría resultar inconexa, al presentar las ideas de Simón Bolívar -que se reflejan en sus cartas y manifiestos- veremos que las revoluciones francesa y norteamericana resultaron tan o más importantes que su legado hispanoamericano.
En Bolívar, fue la oposición a lo que ocurrió en Francia y en Estados Unidos lo que adquiere relevancia. Para el Libertador, las personas que se libraban de la opresión deberían recuperar todos sus derechos. Esta visión sobre la existencia de derechos humanos universales, lo coloca como un continuador, tres siglos más tarde, de lo que había logrado mostrar al mundo Fray Bartolomé de Las Casas: la humanidad era indivisible.
Es por ello, que se puede afirmar que “lo universalmente válido es el principio de la inalienabilidad de los derechos sobre la base de la dignidad de los seres humanos”. Estos pasan a ser sujetos, en lugar de objetos, en la comunidad que jurídicamente los reconoce como tales. Y agregar, además, que “más allá de sus aspectos normativos, los derechos humanos son el producto de luchas políticas y dependen de factores históricos y sociales, que reflejan los valores y aspiraciones de cada sociedad”.
Algunos interrogantes quedarán sin respuestas en este texto; otros, requerirán recurrir a aspectos en los que reconocemos nuestros propios límites, pero, aun así, creemos que entre el siglo XVI y el siglo XIX aparecen los primeros relatos de la historia larga de los derechos humanos a la que hace alusión Zaffaroni. Probablemente, todos estas preguntas y respuestas permitan configurar el pensamiento desde nuestro sur.
Pocas dudas tenemos acerca de que una dominación colonial, cualquiera sea la forma que adquiera, define históricamente un concepto de humanidad en el que algunos seres tienen derechos y otros se quedarán sin ellos, pues quien ejerce el dominio escribe la historia de los dominados y ese poder dominador no puede existir sin que se escriba.

La evangelización en las Indias: Fray Bartolomé de las Casas y los derechos humanos.
Pocos años después del descubrimiento de América, después de su tercer viaje, entre 1501 y 1502, Cristóbal Colón escribió un pergamino al que se denominó Libro de las profecías. Este texto pretendía explicar a los reyes católicos que la recuperación de Jerusalén -la ciudad de Dios- iba a ser posible a partir de las ganancias obtenidas en las tierras descubiertas. Además, Colón creía que el Señor le había otorgado el don de la inteligencia espiritual como portador de Cristo y que la evangelización en las Indias inauguraba el reino del Mesías. Según, Colón el evangelio predicado en todas las naciones debería apresurar el retorno de Jesucristo y el fin del mundo.
La inteligencia espiritual, de la cual Colón se ufanaba, declinó su potencia en su segundo viaje, cuando en la isla de Cuba no encontró las minas de oro que buscó desde el principio. Este metal era el que primigeniamente permitiría financiar las expediciones futuras pero su ausencia impulso imaginar otra alternativa en busca de medios económicos. Sin autorización para ello, propuso que se vendieran esclavos indígenas capturados. Cerca de 1600 prisioneros fueron enviados a España, lo que provocó la reacción y desaprobación de la corona española. La Reina Isabel ordenó que todos estos fueron devueltos a las Indias e inicio un control estricto sobre las acciones de Colón en las tierras descubiertas en las que pretendía conducirse con autonomía por los títulos que se le habían conferido.
Lo cierto fue que por los abusos cometidos contra los indios y por la sublevación contra la monarquía fue condenado en un juicio penal y despojado de su título de Gobernador.
Las Capitulaciones otorgadas por la corona española a los conquistadores eran documentos contractuales entre los firmantes, pero con la particularidad de que la concesión podía ser retirada en cualquier momento. Además, de estos textos jurídicos, el Vaticano le había otorgado una serie de concesiones a Isabel la Católica para facilitar la evangelización. El Papa a través del Real Patronato entregaba a los reyes la responsabilidad de que se fundaran Iglesias en aquellos territorios, transfería la potestad de hacerlo, nombrar a quien estuviera a cargo y supervisar a los clérigos.
En reemplazo de Colón fue nombrado Nicolás de Ovando como Gobernador, quien era comendador de la Orden de Alcántara. A principios de 1502 partió hacia La Española y una de sus embarcaciones, viajaba entre otros, Bartolomé de Las Casas, quien permaneció allí hasta 1507 para luego trasladarse a Roma y será clave en el futuro sobre la dominación en las Indias.
En 1513, Las Casas se encontraba nuevamente en América, en calidad de capellán castrense, en donde participó en la expedición contra los indios y obtuvo como premio una encomienda. También ese mismo año, brindó su apoyo a Diego Velázquez en su conquista en la isla de Cuba, aunque ya por ese entonces había escuchado los sermones de Antón de Montesinos en Santo Domingo, que denunciaban las vejaciones a la que eran sometidos los aborígenes. Luego de renunciar a su encomienda, Las Casas volvió a Santo Domingo y comenzó a su vez a denunciar el trato inhumano que recibieron aquellos y del cual fue testigo.
El Memorial de Remedios escrito en 1516 por Fray Bartolomé de las Casas es uno de los documentos más importantes del dominico sobre el concepto de humanidad y sobre los derechos de los indios en América. Del mismo modo, este escrito suscitó una controversia -mal intencionada- pues tergiversaba los hechos que veían ocurriendo con anterioridad a su llegada.
El Remedio XI se dijo fue aquel que propició de manera irreversible la introducción de esclavos negros que fue exponencial durante todo ese siglo y más aún en los posteriores. Este texto proponía que en lugar de indios se trajeran a esclavos negros -que ya se encontraban presentes desde hacía más de una década- porque servirían para no deteriorar hasta la extinción a los aborígenes y quizás obtener mayor ganancia de la extracción del oro de las minas con las fuerza de estos hombres.
Tanto en España como en América, el sistema de cobro de las licencias para la importación de esclavos negros no era novedoso. Los primeros grupos de esclavos sirvieron para las expediciones al interior de los territorios por los españoles, incluso se los denominó esclavos-conquistadores.
Lo cierto es que Las Casas estuvo profundamente marcado por el descenso de la población indígena que llegó a la exterminación en algunos territorios desde ese inicio del siglo XVI; se trató de una verdadera eliminación de seres humanos, lisa y llanamente, lo que se conoce como genocidio, independientemente de cualquier limitación en la definición normativa del siglo XX. En el Memorial, sostuvo, por ejemplo, que la población originaria que habitaba América pasó de 1.100.000 al comenzar la conquista, a 12.000 en 1516.
Desde ese entonces, los viajes de Las Casas fueron permanentes entre las Indias y el viejo continente; la correspondencia con la corona española y con las autoridades eclesiásticas no cesó durante décadas; denunció sistemáticamente el trato inhumano dispensado hacia los indios.
Lo cierto es que la disposición del 2 de agosto de 1530, en la que Carlos V decretó la abolición de la esclavitud de los aborígenes, le debe mucho a Las Casas. En ella se señala que estos humanos no debieron haber perdido jamás la libertad de la que gozaban porque era el derecho natural se las otorgaba. Desde ese momento, se prohibió toda posibilidad de capturar y convertir en esclavos a los indios; nadie más podía esclavizar a los indios, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, ni apropiarse de alguno invocando haberlo adquirido en una guerra justa, o volver a comprarlo si lo hubiera vendido, o a trocarlo, todo eso bajo ningún título ni pretexto.
También a instancias de los religiosos dominicos de Nueva España (México), el Papa Paulo III, por Bula del 9 de junio de 1537, decretó que: los indios y todas las demás gentes que de aquí en adelante vinieren a noticias de los cristianos, aunque estén fuera de la fe de Cristo, no debían ni podían ser privados de su libertad, ni del dominio de sus bienes, ni reducidos a servidumbre. Los indios y las demás gentes, de ahora en más, debían ser atraídos a la fe de Cristo, con predicación de la palabra divina y con el ejemplo de la buena vida.
Cuando esta bula se difundió, Bartolomé de las Casas se encontraba en Guatemala y fue quien la tradujo del latín al español para que sea conocida en el nuevo mundo. Cabe señalar, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos del dominico, que tanto la normativa papal como aquella disposición expresa del rey español, que en los hechos, los aborígenes siguieron corriendo la misma suerte pues la esclavitud no se vio modificada en las colonias, fundamentalmente por quienes detentaban las encomiendas como títulos.
A partir de estos decretos, Las Casas remitió un Memorial al Consejo de Indias en el que insistía en que la corona española tenía el encargo papal de evangelizar a los nativos por vía pacífica y solicitó cédulas para la conversión de los indios por convencimiento. Así nacieron las Leyes Nuevas, que duraron pocos años; la resistencia a esa normativa provocó rebeliones en muchos territorios.
En el reino de Guatemala, por ejemplo, estas leyes causaron levantamientos armados y varios combates, además de religiosos muertos. Como consecuencia de ello, quienes se opusieron a la abolición de la esclavitud de los indios, obtuvieron a cambio, que las encomiendas se volvieran hereditarias, lo que era de por sí contradictorio con la ostentación de ese título pues los hijos de los colonos no eran propiamente conquistadores de territorios descubiertos.
En 1544, Las Casas fue nombrado Obispo de Chiapas propuesto por el rey. Aun se debatían por ese entonces la legitmidad o la ilicitud, la justicia o la injusticia, de los hechos cometidos sobre la población indígena; el rey español convocó a una Junta en Valladolid para que se debatiera esta cuestión.
En ese mediados del siglo XVI, la controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, reaparecen los mismos interrogantes: ¿existía un poder suficiente que otorgase derechos a humanos para privar a otros de su humanidad? ¿podían los aborígenes ser considerados del mismo modo que los esclavos negros?
Mientras Las Casas escribía al Papa Pio V suplicando la excomunión de cualquiera que justificara una guerra contra estos infieles -refiriéndose a los aborígenes- en razón de su idolatría o bajo el pretexto que aquella fuere favorable de alguna manera como forma de predicar el evangelio, Sepúlveda sostenía que la conquista y la sumisión de los pueblos indígenas se fundamentaba en la existencia de una guerra lícita contra estos.
Para ello, Ginés de Sepúlveda invocó cuatro razones: a) los indios idolatraban a otros dioses; b) eran equivalentes a los bárbaros, esclavos por naturaleza; c) solo la sumisión permitiría evangelizarlos; d) debían ser tratados como asesinos por ofrecer a otros humanos en sacrificio.
Por su parte, Bartolomé de las Casas además de invocar que la concesión otorgada por la Iglesia a través del instrumento jurídico del “real patronato” no significaba desconocer el poder del sumo pontífice sobre esta cuestión, entendía que los indios no podían ser equiparados a los bárbaros de antaño.
A diferencia de los bárbaros, Las Casas sostuvo que los aborígenes eran salvajes y su dominación no podía ser equiparada. El evangelio no podía ser el instrumento por el cual se justifique una guerra justa contra ellos. El dominico señaló que no solo era injusto, sino propio de una tiranía invocar una guerra contra infieles que jamás tuvieron noción sobre la fe cristiana ni sobre la existencia de la Iglesia. Sería temeraria -decía Las Casas- una guerra que se declarase para evangelizar, contraria al derecho natural y al derecho divino.
En 1552 sostuvo que “todo hombre tiene la presunción de ser libre”. y “todas las creaturas racionales nacen libres; esta libertad surge del derecho natural”.
En la Historia de las Indias, Las Casas señaló el error de haber propuesto remplazar a los aborígenes por los esclavos. No cesó -desde ese momento- en insistir que, además de injusto, la esclavitud de sujetos negros era tiránica “porque la misma razón les asistía a ellos que a los indios”.
La leyenda negra que señaló a Bartolomé de Las Casas como aquel que introdujo la esclavitud e inició más de tres siglos de atrocidades y matanzas sobre las personas negras esclavizadas, no tenía otro propósito que señalar al imperio español como el más sanguinario, distinguiendo a los demás: el inglés, el portugués, el francés y el holandés.
La referencia al Remedio XI de 1516 fue recurrente en la literatura que contribuyó a relativizar el pensamiento de Las Casa aunque existen numerosos documentos y textos que señalan la inexactitud sobre este desprestigio.
Según Fernando Ortiz, la conquista del Nuevo Mundo fue ciertamente una crudísima realidad, pero ni tan leyenda ni tan negra ya que la negrura de su humanísima inhumanidad no fue exclusiva de España ni más tenebrosa que la de todos los otros genocidios
Como bien señala, Sala Molins, Las Casas tuvo el mérito histórico incontestable de reconocer que cada hombre y que cada pueblo descubierto o a descubrir gozar de la plenitud de su libertad como de sus derechos individuales, civiles y políticos.
Esta reflexión conlleva entonces que a ningún hombre podía excluirsele los derechos, que la dominación tenía límites, que no existía poder terrenal para negarlos. El dominico fue quien definió, por primera vez, los derechos humanos como universales: indígenas y esclavos negros gozaron gracias a su pluma del mismo concepto de humanidad, simplemente porque esta era indivisible.
La impronta de los escritos de Las Casas fue tenida en cuenta en varias proposiciones doctrinarias de teólogos y juristas de su época. La Escuela de Salamanca, con Melchor Cano, Domingo de Soto y el propio Francisco de Vitoria a mediados de ese siglo hizo pasar la discución del plano humanitario al plano jurídico en el Derecho de Gentes, aunque cabe destacar que la negritud en seres esclavizados no alcanzó ellos el significado que tuvo para Las Casas quien les otorgó los mismos atributos que a todos los humanos.

Pigmentación de la piel y humanidad fragmentada: las ideas del viejo en el nuevo mundo.
En Europa, España -enseña Frederik Copleston- había sido relativamente poco afectada tanto por el fermento del pensamiento renacentista como por las dimensiones religiosas de la Reforma. De ello surge, entonces, otro renacer, pero de la escolástica. Esta filosofía, que predominó en España más de dos siglos, fue primordial y fundamentalmente cristiana y católica.
Por otra parte, se señaló que del mismo modo que el glorioso siglo XIII en el que habían nacido las Universidades, una pieza excelsa de la literatura como La Divina Comedia y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en el siglo XVI reaparecía renovada la gran riqueza de aquella época.
Este resurgimiento del pensamiento escolástico estuvo vinculado fundamentalmente a dos órdenes religiosas. Los primeros comentadores de la obra de Santo Tomás fueron los dominicos, entre los que sobresalían eminentes teólogos y filósofos, entre ellos, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Melchor Cano y correspondió a la etapa que precedió el concilio de Trento de 1545, que fue asociado al movimiento que se llamó la Contrarreforma.
Cinco años antes del Concilio, se fundaba la Compañía de Jesús que no solo aportaría importantes debates teológicos, sino que a través de creación de colegios, escuelas y Universidades en la vida comunitaria representó otra profundización del pensamiento católico. Entre los jesuitas más importantes, tendrían un lugar privilegiado: Luis de Molina, Roberto Bellarmino y Francisco Suárez.
Las ideas de Bartolomé de Las Casas durante medio siglo no estuvieron ausentes entre estos autores. Por ejemplo, Fray Domingo de Soto defendió su tesis en defensa de los indios en Valladolid, como más también lo haría Francisco de Vitoria y el jesuita Francisco Suárez. En ellos, también surge el debate sobre el derecho de los indígenas que venía sosteniendo Las Casas desde principios de ese siglo.
La discusión teológica se centró en el Derecho de Gentes y tuvo como principal consecuencia que se planteara el derecho a la igualdad entre indígenas y conquistadores españoles como así también el derecho de propiedad de territorios, de seres humanos y la su libre determinación. Las conclusiones a las que llegaron estos autores fueron que los aborígenes eran tan soberanos en su suelo, del mismo modo de como cada una de las naciones europeas lo eran en sus propias tierras, lo que significaba un progreso muy significativo frente al pensamiento reaccionario de Sepúlveda.
A pesar de ello, la hipótesis más acorde a la realidad desde ese siglo significó la exclusión del concepto de humanidad de estos seres de epidermis oscura. El ser humano negro se encontró en la cúspide del rechazo más absoluto de todo pensamiento: carecer de un mínimo de blanquitud era estar predestinado a cargar con el peso de la ignominia.
Lo cierto es que tanto en católicos como en protestantes la dominación colonial justificaba la trata esclavista y la manera de concebir a los negros africanos. Se sostiene que, desde la Compañía de Jesús, fue el jesuita Luis Molina uno de los primeros en justificar que la misión consistía en extirparlos de su territorio pagano, bautizarlos y esclavizarlos y tal vez, algún día alcanzarían el cielo. Para los protestantes, a su vez, el negro era la reencarnación de la maldición divina; tan solo la caza de los negros permitiría alcanzar la gloria divina.
En ese siglo XVI, la reacción contra el pensamiento de la escolástica -que volvía sobre las ideas de Aristóteles y la relectura de Santo Tomás de Aquino- se produjo fundamentalmente en Francia y en Italia, primordialmente a través de expresiones artísticas en lo que se llamó el Renacimiento; las elaboraciones de teorías jurídicas que retomaban el derecho romano como el derecho canónico para reunificarlos tampoco estuvieron ausentes en la política de los Estados nacientes.
En Francia, con protección del rey Francisco I, Jean Rabelais, con formación teológica, estudió además medicina en la prestigiosa Universidad de Montpellier. Este autor fue considerado como uno de los humanistas más importantes del siglo XVI. Entre 1532 y 1534, escribió dos textos revolucionarios para su época: Pantagruel y Gargantúa. Ambos, suscitaron el repudio de los líderes religiosos de la Reforma protestante, entre ellos, Calvino se expresó en forma violenta contra Rabelais en 1550. Desde el catolicismo, su literatura burlesca que satirizaba sobre el poder político y religioso, en especial, sobre el rol de los sumos pontífices romanos también le valió una reprimenda: fue acusado de apostasía.
En primer lugar, fue absuelto por el Papa Clemente VII en ese proceso y, con posterioridad, Paulo III, lo relevó de su encierro monástico.
En su obra Pantagruel, Rabelais no se distinguió del pensamiento general sobre la inhumanidad negra de ese siglo XVI. En ese texto sostuvo que Africa tenía la costumbre de producir al mismo tiempo algunas novedades como así también dar nacimiento a demasiados monstruos.
Desde el derecho, Jean Bodin, uno de los juristas más influyentes de Europa, Procurador del rey francés Enrique III, también se expresó sobre los africanos, ya conocidos en el continente europeo pues la esclavitud en ese continente era conocida desde hacía siglos.
En 1566, en uno de sus libros más importantes, el Método de la Historia-anticipando a Hegel- se refería a la bestialidad de los africanos. Su libertinaje -decía Bodin- los hacía lanzarse hacia actos de los más abominables. Las relaciones íntimas entre eso hombres y las bestias ocasionan la enorme cantidad de nacimiento de monstruos en Africa.
Diez años más tarde, en 1576, Jean Bodin establecerá las bases de la teoría de la soberanía en Los seis Libros de la República y en 1580, su Demonomanía de los brujos, será uno de los textos más utilizados para el exterminio de mujeres durante casi tres siglos en el viejo continente, que tomaría como referencia el Malleus Maleficarum de 1486.
En el siglo XVII, la monarquía española dispondría reunir toda la normativa jurídica sobre la conquista en el nuevo continente en La Recopilación de Leyes de las Indias (1680). Respecto a los esclavos negros, uno de sus títulos se refiere a ellos como a una mercancía, dicho de otro modo, de cosas sujetas al derecho de propiedad como a la compraventa.
A su vez, el rey francés, Luis XIV en 1685, por el impulso de Colbert, sancionaría el Código Negro, cuyas normas regularán el tráfico esclavista; reglas que incluso seguirían citándose durante los siglos XVIII y XIX.
Francia había sido una de las monarquías que más tardíamente colonizó el continente americano, pero la trata negrera tuvo un desarrollo muy ascendente a través de compañías de navegación marítimas que pertenecían a la realeza. En primer lugar, fue América del Norte que ocupó territorios en principio en Canadá y Luisiana; con posterioridad, cuando la corona española había descuidado la protección de las Antillas, comenzó la dominación de algunas de estas islas. En la plataforma continental, más adelante será la Guayana.
En la Ilustración las luces eran bien claras
La reedición del Código Negro, por el reconocido historiador Louis Sala Moulins, a fines de 1980 en Francia causó estupor y produjo uno de los debates más interesantes en la academia acerca del silencio sobre este texto durante el siglo XVIII.
En los primeros artículos, el Código se refería a cómo debería poblarse la población en los territorios americanos, excluyendo específicamente a judíos y protestantes (arts.1 y 3), por lo que la política de ocupación debería ser exclusivamente católica, apostólica y romana.
Luego se define que el negro, luego de recibir el bautismo, es declarado como cosa mueble. Las consecuencias jurídicas de esta declaración otorgaban el uso y abuso de estos seres muebles; la ley no los consideraba con humanidad, por ende, no se les reconocía capacidad para brindar testimonio, poseer cualquier objeto, gozar de autoridad sobre sus hijos, quienes pertenecían a sus amos que eran sus propietarios. No sólo serán tratados como animales, sino como animales peligrosos.
El derecho punitivo que surgía de ese Código respecto a la cosa mueble viviente era el siguiente: a) las asambleas de esclavos, cualquiera fuera el motivo, estaban prohibidas y penadas de muerte eventualmente; b) el robo se penaba con pena de muerte; c) las tentativas de fuga se castigaban con la amputación de las orejas en la primera ocasión, del corte de una de una de las dos piernas en la segunda y la pena de muerte en la tercera. Otros delitos leves, como, por ejemplo, transportar mercancías sin autorización, merecían penas corporales: mediante látigo o una marca con hierro candente, las que podían ser mortales.
Ahora bien, antes de ejecutar un esclavo a la pena de muerte se debía evaluar como recompensar a su dueño, pues afectaba su patrimonio
La extraordinaria introducción al Código Negro de Sala-Molins, como los prefacios o preludios en ediciones sucesivas de esta obra, puso en crisis sobre el alcance de los derechos humanos pensados por la Ilustración, sus ideas sobre la raza humana o sobre la institución de la esclavitud.
Jacques Derrida sostuvo, por ejemplo, que los más gloriosos e incontestables ilustrados de la época de las Luces nos aparecen bajo el aspecto más cruel y despiadado, es decir, desnudos y a la sombra de su tentación esclavista.
En el siglo XVIII, se incorporan al texto elaborado por Colbert, algunos agregados de contenido racista como, por ejemplo, en la edición de 1724 que prohíbe a todo sujeto blanco contraer matrimonio con un negro.
Aunque lo que deviene más gravoso para la mirada de Sala-Molins era la ausencia total de citas ni siquiera consideración crítica por parte de los pensadores del Iluminismo francés al texto más importante del siglo XVII que regulaba la esclavitud negra, la descripción de las crueldades cometidas sobre la población que se importaba, como tampoco del lugar que este sistema ocupaba en la economía colonial francesa del antiguo régimen.
Además, se aludía a los escritos de Jean Baptiste Labat, sin escrúpulos. Este padre dominico había relatado en detalle lo que ocurrió en las colonias francesas de América durante su estadía entre 1693 y 1716; en las colonias inglesas y holandesas y sobre distintas incursiones en el continente africano. Este autor, era conocido y citado, entre otros, por Montesquieu.
En un famoso texto sobre su viaje a las islas francesas de América, Labat caracterizó al negro africano como un animal, negando su humanidad. Según su indolente relato, no podía entender como uno de sus esclavos que tenía entre doce y trece años pudiera comer tierra hasta morir por querer regresar con sus padres a Africa.
Más aun, la crueldad causa escozor cuando hace gala de haber aplicado un castigo severo a un eslavo que consideró un brujo. Labat decía que tuvo que aplicarle trescientos latigazos, distribuidos desde la espalda hasta las rodillas; gritaba desesperadamente. Luego hice sujetarlo con hierros, lavarlo con un ungüento pimentado, es decir, salmuera en la que se mezclaba la pimienta molida con pequeños limones. Esto causaba un dolor desesperante a quienes el látigo había lastimado tanto, pero era un remedio que evitaba la gangrena, la que no tardaría en llegar en la piel lacerada.
En el Espíritu de las Leyes que Montesquieu publicó en 1748 repetía muchos de los argumentos expuestos por Labat. En distintos capítulos se refiere a la necesidad de mantener tal como estaba el tráfico negrero teniendo en cuenta razones económicas, religiosas, políticas como también sobre la coloración de los esclavos. En primer lugar, porque el negocio del azúcar hubiera sido imposible sin esclavos negros ya que los pueblos de Europa habían exterminado a los aborígenes y estos los sustituyeron. El azúcar habrá sido demasiada cara si no hubieran existido los esclavos en el trabajo sobre la planta; en segundo, la presencia de metales que se utilizaban en el comercio hacía a un comercio de mercancías universales y el continente africano contribuía con estos hombres en el trabajo de las minas en las tierras de América.
Voltaire, en el Ensayo sobre las costumbres, respecto a las características físicas que sus ojos redondos, su nariz aplastada, sus labios gruesos, sus orejas distintas, la lana como cabello y la misma medida de su inteligencia, los colocan prodigiosamente diferentes a otros hombres. Además, en su Tratado de metafísica, Voltaire señala que la raza negra constituye una especie de hombres singulares. Veo -decía Voltaire- hombres que me parecen superiores a estos negros, como los negros de los monos y como los monos de las ostras…
D’Alembert, en la Enciclopedia o Diccionario razonado sobre las ciencias, ates y oficios, publicó en el tomo V, en 1755, un Elogio Montesquieu, que acababa de morir y suscribe la tesis de este sobre la esclavitud. Señaló que los pueblos del norte eran más fuertes y con más coraje que los del sur, por lo que la sumisión sería la conclusión: conquistadores por un lado y esclavos por el otro.
En la Enciclopedia, la gran obra emprendida por Diderot y D’Alembert, aparecen tres artículos sobre el “negro”. En el primero de ellos, en la misma línea que Montesquieu y Voltaire, un pastor protestante, Jean Henri Samuel Formey, indica la presencia de una nueva especie; el segundo, de un autor anónimo, se refería al lugar en donde se encontrarían los mejores negros para capturarlos y el precio que se podría obtener con el comercio de esta mercancía; el tercero, escrito por Le Romain, autor no muy conocido, sostiene que los negros que llegan a América de Guinea, encuentran en los nuevos territorios mejores condiciones que hacen que su vida animal sea mejor que en su país.
Rousseau en toda su obra no hizo mención a la esclavitud negra, omisión no solo sospechosa sino que podría afirmarse que quedaban afuera de un contrato social poque para formar parte una sociedad el principio era que era de humanos.
La repercusión de la revisión crítica de la historia es de tal magnitud que implica repensar a Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y en gran medida, poner en crisis en qué medida nuestras revoluciones independentistas se asemejaron a este pensamiento que excluía de la humanidad a seres humanos negros. Se desprende de sus textos, que las poblaciones de las colonias americanas en posesión del antiguo régimen quedaron por fuera de aquella noción de contrato social o de soberanía popular que los integrara.
Por el contrario, en algunos países en que la independencia se logró en América no fue posible sin la abolición de la esclavitud y sin la participación en los ejércitos libertadores. Más allá de esto, la historia no fue uniforme en el continente.
En Brasil, por ejemplo, la abolición de la esclavitud fue alcanzada recién en 1888; en Cuba el último barco negrero llegó hacia 1880; la libertad de vientres no significaba terminar con la dominación de un hombre por otro como esclavo, sino que quien era concebido por un eslavizado no tenía la misma condición y dejaba de ser un objeto sujeto al derecho de propiedad.
En la Independencia norteamericana algunos eran humanos; otros, animales.
Tanto la revolución americana de 1776 como la francesa de 1789, el concepto de soberanía popular distaba de ser una realidad concreta. Más allá de que John Adams expresaba que las nuevas doctrinas eran “extrañas y terribles”, adhirió a las mismas señalando que estas implicaban que el pueblo era fuente de toda autoridad y origen de todo poder.
Ahora bien, esta soberanía popular no permitía que todos los ciudadanos participaran de la vida política de la reciente nación en la que el concepto de igualdad se encontraba por lo menos fragmentado. La igualdad proclamada por la Revolución americana era tan solo formal pues excluía de ellas a humanos que no gozaban de ella.
La ley de naturalización de 1790 afirmaba que quienes ostentaban la soberanía popular eran las personas blancas libre (dando por sentado que se trataba de varones), por lo que quienes no lo eran quedaron excluidos: mujeres, indios, esclavos, o personas libres de color.
Esta distinción fue notable entre las dos revoluciones pues mientras en la Asamblea Nacional francesa por lo menos se debatió de algún modo la cuestión de la ciudadanía para las personas de color y para las mujeres, en la Convención Constituyente de los Estados Unidos ni siquiera se mencionó esa posibilidad.
Thomas Jefferson, presidente norteamericano, había escrito algunos textos que comparaba a las personas negras con los animales. Por un lado, se preocupaba del mestizaje en la nueva nación previendo la posibilidad de deportar a gran parte de estas personas hacia el continente africano; por el otro, era propietario a título personal de más de un centenar de esclavos negros a quienes jamás liberó.
Georges Washington, era también un hombre rico que poseía una plantación en Virginia en donde los esclavos de su propiedad excedían el centenar.
Cuando Haití declaró la independencia en 1804, los Estados Unidos de América no lo reconoció como un nuevo estado y recién lo haría en 1862; la guerra de secesión puso fin a la esclavitud en todo el territorio norteamericano en 1865.

La humanidad indivisible en Simón Bolívar: los derechos humanos universales reconocidos en América Latina en la lucha por la independencia.
La vida de Simón Bolívar es quizás una de las más fascinantes, probablemente una de las más controvertidas o tal vez una de las más admiradas. Distintas miradas nos permiten abordar algunas cuestiones sobre su vida: Karl Marx, que le dedicó un artículo; Gabriel García Márquez, una novela; Emil Ludwig, Wlliam Ospina, Indalecio Lévano Aguirre, Marie Arana, Luis Brito García, Salvador de Madariaga, David Buschnell, desde continentes diferentes, entre otras, varias biografías muy distantes entre sí.
Estos textos acaso permitan apenas una aproximación para un rompecabezas difícil de armar. El pensamiento de Bolívar sobre los derechos humanos, acaso pueda extraerse de su propia pluma. Sus Obras Completas contienen sus cartas, proclamas y escritos que expresan reflexiones, críticas, influencia o rechazo de ideas o de hechos a través de casi tres décadas.
Según Carmen Bohórquez, la manera de aproximarse a una filosofía de la independencia sería clave la palabra de estos libertadores. En la emancipación de la Gran Colombia, en el que se denomina ciclo bolivariano, surgen mencionados dos pensadores y partícipes o ideólogos de la emancipación de esta parte de América Latina. En primer lugar, se señala al jesuita Juan Pablo de Viscardo y Guzmán y, en segundo, a Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. Junto a ellos, los denominados “estadistas”: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Antonio Nariño.
Si tomáramos cualquiera de las biografías mencionadas, necesariamente recurriríamos a quien fuera su tutor y acompañante de viaje: Simón Rodriguez, pero también al escritor y poeta, Andrés Bello.
Creemos que la visión de los derechos humanos universales en Bolívar se sustenta en un recorrido que atraviesa su experiencia familiar, su formación teórica y su desempeño al frente de los ejércitos de liberación, así como también, el haber ejercido la primera magistratura en los primeros gobiernos de países que luchaban por su independencia.
El encuentro con las ideas racistas que se desprendían de los principales referentes de la Ilustración francesa, las ausencia de réplicas revolucionarias en las colonias con posterioridad a la toma de la Bastilla de 1789, una independencia del norte de América cuyos primeros presidentes eran esclavistas y desconocían la liberación negra en Haití, eran modelos que en el resto de América no podían replicarse. Estos ejemplos sirvieron para que Bolivar pudiera definir -por oposición- un concepto de humanidad integrada, cuya originalidad excedía cualquier filosofía hispanoamericana de su época. En Simón Bolívar no se reconoce otro antecedente en cuanto a su profundidad que el pensamiento de Fray Bartolomé de Las Casas tres siglos antes.
Cuando se encontraba en París y apenas comenzaba el siglo XIX, efectuó una crítica sobre la política que esperaba de Napoleón que desmiente cualquier consideración que pretendiera compararlos. El Libertador escribía:
“yo no concibo que nadie sea partidario del Primer Cónsul aunque…le pongáis en las nubes”. “Yo admiro…sus talentos militares, pero ¿cómo no veis que el único objeto de sus actos es apoderarse del poder? Este hombre se inclina al despotismo; ha perfeccionado de tal modo las instituciones que, en su vasto imperio, en medio de sus ejércitos, agentes de empleados de toda especie, clérigos y gendarmes, no existe un solo individuo que pueda ocultarse a su activa vigilancia. ¿Y se cuenta todavía con la era de la libertad?…¡Qué virtudes serán necesarias tener para poseer una inmensa autoridad sin abusar de ella¡ ¿Puede un pueblo en confiarse a un solo hombre? Estad convencidos que el reinado de Bonaparte será dentro de poco tiempo más duro que el de los tiranuelos a quien ha destruido”
Ante la sugerencia de dejar Francia antes de sufrir alguna consecuencia por estas críticas decía:
“…no abandonaré Paris hasta que no haya recibido la orden para ello. Deseo saber por mi propia experiencia si le es permitido a un extranjero en un país libre, emitir opinión respecto a los hombres que lo gobiernan y si les echan de él por haber hablado con franqueza” (Carta a Denis de Trobiand, París, 1804)
En 1807, Bolívar decidía emprender el regreso a América y exclamaba:
“Voy a buscar otro modo de existir; estoy fastidiado de Europa y de sus viejas sociedades; me vuelvo a América ¿qué haré yo allí?…lo ignoro…La vida del salvaje tiene para mí muchos encantos. Es probable que yo construya una choza en medio de los bellos bosques de Venezuela. Allí yo podré arrancar las ramas de los árboles a mi gusto, sin temor de que se me gruña, como me sucedía cuando tenía la desgracia de tomar algunas hojas….felices aquellos que crean en un mundo mejor” (Carta a Fanny du Villars”, Cádiz, 1807)
Desde 1809 emprende la lucha por la liberación de los pueblos americanos y desde ese entonces intenta derrotar al ejército español. Denuncia las matanzas cometidas contra el pueblo en Venezuela, las exacciones y las traiciones locales, incluso después del Congreso que reunió a sus diputados y firmó el Acta de Independencia de Venezuela en 1811.
Bolívar se negó a las concesiones que le aconsejaron, entre otras, que el sufragio fuera solo concedido en una nueva nación tan solo a los ciudadanos que tuvieran ciertas rentas.
Como bien se señala desde 1811 hasta por lo menos 1825 las luchas por la revolución independentista en algunas partes habían consistido en una lucha entre americanos, que incluso antes de ceder el poder entre iguales prefería complotar con los españoles.
Aquellas ideas europeas, esos modelos políticos ideales imaginados no podían trasladarse a nuestra realidad.
Bolívar se ocupará de la Gran Colombia, llegará al Perú, a través de Ecuador y con Antonio José de Sucre, sellará una unidad de norte a sur, pero antes de ello quedará excluido de estas primeras tentativas de gobierno independentistas, renunciará a sus cargos y se verá obligado al exilio antes de encontrar la muerte, del mismo modo que ocurrió con nuestro Libertador José de San Martín.
Desde Kingston, Jamaica, precisaba que la derrota de Napoleón en Waterloo definió la suerte del mundo. Además, describía que desde el itsmo de Panama hasta Guatemala se formará una confederación, que la Nueva Granada se unirá con Venezuela cuya capital sería quizás Maracaibo o tendría el nombre de Fray Bartolomé de Las Casas, en honor a este héroe…que quienes proclamaban la independencia de México ponían a la virgen de Guadalupe como reina de los patriotas. La carta de Jamaica del 18 de agosto de 1815 representa la visión más cabal de la integración latinoamericana.
El viaje de Bolivar a Haiti, probablemente pueda ser equiparado a Waterloo, es decir, a la derrota de una visión sesgada de la humanidad. El encuentro con el presidente Petión, de la primera República Independiente de nuestro continente, es decir, de la primera revolución negra emancipatoria, anticiparía el reconocimiento de derechos humanos universales. Allí se acordó, con el presidente haitiano, el envío de tropas para la liberación continental cuya consecuencia desembocará en la abolición de la esclavitud que decretará Bolívar años más tarde.
En el discurso pronunciado el 15 de febrero de 1819 en Angostura señala los alcances de la soberanía y los límites al poder unipersonal pensado:
“Dichoso el Ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta”.
“No ha sido la época de la República, que he presidido, una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular, ha sido sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores…..¿Un hombre? Yo no he podido hacer ni bien ni mal: fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos: atribuírmelos no sería justo, y sería darme una importancia que no merezco, ¿queréis conocer los autores de ellos acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América, de Venezuela: examinad las leyes de Indias, el régimen de los antiguos mandatarios, la influencia de la religión y del dominio extranjero….la ferocidad del enemigo y el carácter nacional”.
“Toda mi vida, mi conducta, mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. Sus presentantes deben juzgarlas”.
“El jefe supremo de la República no es las que un simple ciudadano y como tal quedar hasta la muerte”.
“Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es más peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el Poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él, se acostumbra a mandarlo; es en donde se origina la usurpación y la tiranía”.
En la historia decía Bolivar, el pueblo americano sufrió un triple yugo: la ignorancia, la tiranía y el vicio. Por el engaño se había dominado al Pueblo más que por la fuerza…
“Un pueblo ignorante era un instrumento de su propia destrucción”.
“Las leyes deben ser relativas al género de vida de los pueblos, a la libertad, a la religión de sus habitantes, a sus riquezas, a su comercio, a sus costumbres; he aquí el código que debemos consultar, no el de Washington…”.
“Los representantes del pueblo están llamados para consagrar o suprimir cuanto les parezca digno de ser conservado, reformado o desechado en nuestro pacto social….es decir, cubrir la parte de belleza de nuestro código político”.
Tengamos presente, decía Bolivar, que:
“nuestro pueblo no es el europeo, ni el americano del norte, que más bien está compuesto de Africa y de America, que de una emanación de Europa. Hasta España misma dejó de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter”.
“Es imposible decir con propiedad a que familia humana pertenecemos. La mayor parte de los indígenas se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y con el africano y este se ha mezclado a du vez con el indio y con el europeo”.
“Nacidos todos del seno de una misma Madre, nuestros Padres diferentes en origen y sangre, son extranjeros y todos difieren en la epidermis”.
“Esta desemejanza trae un reto de la mayor trascendencia. Todos los ciudadanos deberán gozar por una constitución, interprete de la naturaleza, de una perfecta igualdad” …..Si esta igualdad no existe en los hechos, entonces, y aparece tan solo como un dogma, deberíamos consagrarla en la realidad, concluye el Libertador.
“Los hombres nacen todos con derechos iguales para el bienestar de la sociedad…. Pero debemos observar que todos deben practicar la virtud y no todos las practican, todos deben ser valientes y todos no lo son, todos deben poseer talentos y todos no los poseen…La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, en temperamento, en fuerzas y en caracteres. Las leyes deben corregir esta desigualdad y hacerla efectiva, igualdad política y social”.
“Imploro la confirmación absoluta de la libertad de los esclavos, como imploraría por mi vida y la vida de la República. El genero humano gemía por la ruina de su más bella porción: era esclava y ahora es libre.
El Mundo desconocía, al pueblo americano, vosotros lo habéis sacado del silencio, del olvido y de la muerte”.
Bolívar, dice William Ospina, conocía el relato de la sangre en que fueron ahogadas la nobleza inca y la nobleza azteca, sabía de los llanos de osamentas que prodigaron las espadas y los cañones y que después dispersaron los buitres. También, la dulzura de Africa, porque una de sus madres, la más entrañable, había sido esa esclava Hipólita que le dio tal vez lo que no supo darle su madre criolla y de quien el Libertador dijo que era la única madre que había conocido.
En Bolívar, los derechos humanos universales recobran sentido como alguna vez lo fueron con Bartolomé de Las Casas, seres blancos, indígenas y negros tenían la misma humanidad.
A los soldados en su cuartel general en Pasco les dijo:
“Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, a de salvar un mundo entero de la esclavitud…la libertad del Nuevo Mundo es la esperanza del Universo” (29 de julio de 1824)
Finalmente, el 10 de mayo de 1825, en Arequipa -antes de visitar a Juana Azurduy en Chuquisaca- en un discurso a las educandas, las llamará “hijas del sol”, diciéndoles: “vosotras sois tan libres como hermosas. Tenéis una patria iluminada por las armas del ejército libertador; libres son vuestros padres y vuestros hermanos y libres daréis al mundo los frutos de vuestro amor”
El género humano se encontró por fin con una definición perfecta: la humanidad era indivisible e infranqueable.
El Libertador, citando a Homero, decía que el hombre al perder la libertad perdía la mitad de espíritu.
La poesía revolucionaria nos devolvía la vida, tan solo queda decirle a este prócer llamado Simón Bolívar: el poeta de América eres tú.
*Doctor en Ciencias Penales, docente en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad de Buenos Aires