Conversaciones en torno a lo humano – Por María Pía López

Asesinato de periodistas en Gaza – Por Gabriel Fernández
11 agosto, 2025
Sobre la responsabilidad en los modos del creer – Por Diego Sztulwark
12 agosto, 2025María Pía López se suma a la conversación en torno al Humanismo – desde Horacio González y Primo Levi – y propone pensar lo humano como la trágica producción de crueldad y opresiones coloniales, de destrucción en pos de la acumulación y del disparate de la subordinación de lo existente a la dimensión tecnológica.
Por María Pía López*
(para La Tecl@ Eñe)
“… una pajita seca que puede ser pasto de la llama en cualquier momento, brizna de humanismo que perviva en la medida en que sepa criticarse a sí misma.”
Horacio González.
Cuando ocurre una catástrofe, la lengua no queda indemne. Más bien, hay que excavar en ella, en sus usos antiguos y recientes, para encontrar las posibilidades de un decir no capturado. Así ocurre, en estos días, con una renovada conversación en torno al humanismo. Dos artículos -uno de Javiera Manzi y Claudio Alvarado Lincopi, publicado en Jacobin y otro de Conrado Yasenza, en la Tecl@ Eñe– propusieron la discusión sobre la necesaria preservación de ese nombre que siempre acarrea querellas, menoscabos, tensiones. Ambos coinciden en una cita de José Carlos Mariátegui: “todo lo humano es nuestro”. Y discuten el gesto de autoexclusión de lo humano que se presenta como ademán radical pero que es leído como modo de suprimir el problema. Si la conversación toma intervenciones de Rita Segato o Franco Bifo Berardi como piedra de toque, cabe agregarles una genealogía anterior, para que la zona de problemas se vuelva más densa y matizada. Incluyendo allí postulaciones como la de Susy Shock (“no queremos ser más esta humanidad”) o en el fundamental y póstumo libro de Horacio González, «Humanismo. Impugnación y resistencia».
Parto de este libro para alimentar una conversación necesaria y, fundamentalmente, seguir con el problema. González escribe durante la pandemia de Covid, en los tiempos del aislamiento y cuando se expandía, como saldo de la catástrofe, la condena a la humanidad como especie depredadora, capaz de aniquilar todas las formas de vida, hasta ponerse, ella misma, en condiciones de extinción. La humanidad como agente de la destrucción capitalista de lo viviente y como productora de una transformación tecnológica que produciría subordinaciones inéditas. El murciélago de Wuhan y la Inteligencia Artificial venían a mostrar los límites de la destrucción: “lo humano se convierte en un elemento del mercado, cada biografía nace con su plusvalía adosada a su espalda, como una identidad, oficio o pensamientos prefabricados. La Inteligencia Artificial promete sustituciones pedagógicas de todo lo que antes se lograba con la indeterminación cognoscitiva de medios no mecánicos de enseñanza, basada en la presencia viva de la palabra.”.
González se pregunta si es posible responder a tamaña destrucción sin el humanismo. Es decir, sin una afirmación sobre lo humano y sus potencias alienadas por la propia lógica del capital. Emprende una búsqueda por viejos cuadernos -como aquellos que un italiano escribió en otro encierro- para definir el humanismo crítico, emancipador. El de Marx, Rozitchner, Sartre. Es un humanismo siempre machucado, porque no es posible olvidar que bajo ese nombre se produjeron las radicales exclusiones de lo humano y se afirmó una presunta supremacía que colocaba a las demás especies en una jerarquía apropiadora.
Cada vez que se dijo humano se decía también no-humano -no para respetar esa diferencia sino para colocar todo lo que caía de ese lado como objeto de explotación y servidumbre. Porque esa separación entre humanos y casi humanos fue la clave de la experiencia colonial y de la trata esclavista. Si poblaciones enteras pueden ser desplazadas, sometidas al trabajo forzado y aniquiladas, es por esa destitución de su pertenencia a la humanidad.
Manzi y Alvarado Lincopi recuerdan el escrito de Aimé Césaire, “Discurso sobre el colonialismo”. Un texto clave, en el que dice que esa producción de inhumanidad propia del orden colonial es el laboratorio de una política que el nazismo trasladaría a Europa, no al deshumanizar a una parte de la población que sería destinada a los campos de concentración y exterminio. La racialización y la animalización fueron claves en ese proceso, por eso no se debe restar importancia a esos procedimientos que hoy cultivan las ultraderechas respecto de los grupos a los que declara enemigos. Si Césaire señalaba ese traslado de saberes -del mundo colonial a la Alemania nazi-, hoy estamos en la reversión ominosa: las víctimas de aquel genocidio deshumanizante ejercen una lógica genocida que parte de la racialización y la ocupación colonial del territorio palestino. Todo en nombre de la humanidad. De la mayor humanidad de unxs sobre otrxs.

Primo Levi, para narrar la experiencia en el campo nazi, escribió “Si esto es un hombre”.Narraba la brutal destitución de la vida a la desnudez del hambre y el sufrimiento. Habría que leer ese texto, una y otra vez, comprendiendo que habla sobre la situación actual de millones de personas palestinas. Si no se lo hace, se condena a esa escritura del más profundo dolor a la complicidad con un poder que continúa aquello de lo que había sido víctima. El escritor israelí Yihad Sarid, en “El monstruo de la memoria”, piensa que eso ya ha ocurrido y que las palabras del duelo y el recordatorio han sido convertidas en enseñanza de lo que hay que hacer: convertirse en victimarios.
Pero eso no nos puede llevar a abandonar a Primo Levi -el suicida- y su pregunta, sino a templar -temblar- su lectura. Tratar de sostener una búsqueda entre las ruinas de los pensamientos atrapados y convertidos en legitimaciones del horror. Eso es lo que intenta hacer Horacio en “Humanismo, impugnación y resistencia”. Persevera en interrogar esos viejos escritos como ánforas propicias de aguas necesarias, como cuevas en las que es posible sostener una resistencia común.
¿Podemos decir humanismo sin suprematismo, sin renuncia a la amistad y cooperación entre especies? ¿Podemos decir humanismo con la amargura en la boca de saber que supuso una idea de hombre presuntamente universal, pero que estaba marcado por el género, la raza, la clase y el territorio, y que a partir de esa presunción -que hacía de su particularidad lo universal- ordenaba la jerarquía de los seres? ¿Podemos traer ese nombre sin ilusiones ni atajos, solo como nombre de un problema o como estrategia política que permita, una y otra vez, condenar las opresiones coloniales y los aniquilamientos? Tiendo a pensar que este gesto es necesario, que sin la afirmación de una común pertenencia a la humanidad no es posible afirmar el derecho a la vida de todxs y cualquiera. Una idea de humanismo contra el imperialismo y no a su servicio. Una idea que lejos de situar lo humano como la prístina posesión del lenguaje y la razón, frente al orden de lo considerado bestial, sea capaz de pensar lo humano como la trágica producción de la crueldad, de la destrucción en pos de la acumulación y del disparate de la subordinación de lo existente a la dimensión tecnológica.
¿Es posible decir eso con el nombre de humanismo? ¿Podemos llamarle así a un esfuerzo anticapitalista y anticolonial? El libro de Horacio, escrito en sus últimos meses de vida, esfuerzo tremendo para pensar una alternativa, es una búsqueda sobre las posibilidades de la resistencia en tiempos donde viejos pactos de exclusión de la violencia y la crueldad aparecen resquebrajados. Y eso exige una apropiación transculturadora, antropofágica, capaz de actuar en la afirmación, su pliegue, su reverso. Que decir humanismo sea un modo de decir indigenismo, feminismo, negritud, clases trabajadoras, palestinos. Que pueda nombrar un desplazamiento: ya no una presunta universalidad desde la cual ordenar y jerarquizar -el hombre blanco europeo- sino una composición de diferencias que plantean, desde su singularidad, la pertenencia a un mundo común. Eso implica pensar desde esos otros lugares de enunciación: ¿es necesario, estratégicamente útil, afirmar la pertenencia a lo humano desde las distintas situaciones o posiciones oprimidas? Así como el esencialismo estratégico implica afirmar identidades plenas para sostener un conjunto de reivindicaciones a su alrededor, quizás también sea necesario, desde esas mismas identidades, afirmar un humanismo estratégico, que sostenga que no se puede hacer cualquier cosa con esas personas porque somos humanas. Recuperar la humanidad negada. Discutir el gesto humano de arrogarse una humanidad asesina. De esa -esta- de la que no queremos ser parte.
Si Israel mata en nombre de la humanidad, en nombre del humanismo -machucado por esos mismos crímenes y por todos los que arrastra en una genealogía innoble, por los que amasó en las minas de Potosí y en los barcos negreros- podemos confrontar la matanza. El genocidio hoy es sostenido por la tecnología informática al servicio de la guerra (la Inteligencia Artificial convertida en sistema de espionaje, control y detección de blancos) y por la lógica de acumulación del capital más concentrado y la apropiación de territorios y acuíferos. Todo eso son productos humanos, pero también son personas humanas las que corren tras los sitios de distribución de alimentos mientras caen por disparos asesinos. Personas a las que se las está destituyendo de su condición –si esto es un hombre-. Sólo es posible seguir en el problema. Leer a Levi o a González entre las ruinas. Leer como murmurar palabras desconocidas, en una lengua que tiende a volvérsenos ajenas. Susurrar en esa lengua, buscar un conjuro, una clave, una cifra, contra el horror.
Lunes 11 de agosto de 2025.
*Socióloga, ensayista, investigadora y docente.
Campaña colaborá con LA TECLA EÑE
La Tecl@ Eñe viene sosteniendo desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe.Pueden colaborar con $5.000 o $10.000. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.
Alias de CBU: Lateclaenerevista


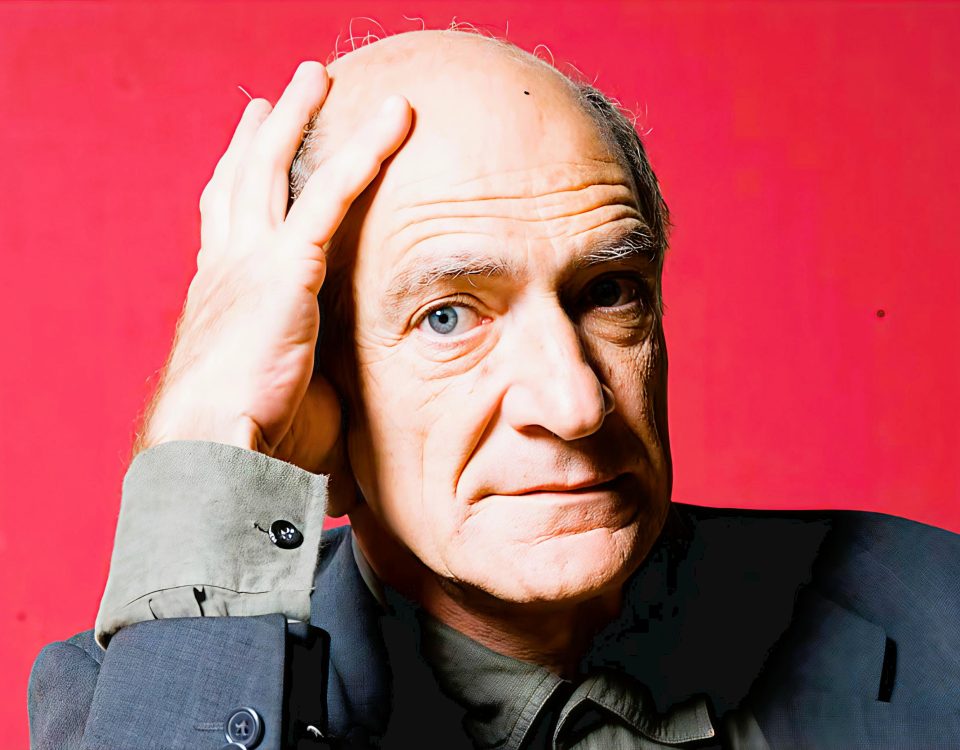
1 Comment
Destaco esa síntesis: «Que decir humanismo sea un modo de decir indigenismo, feminismo, negritud, clases trabajadoras, palestinos. Que pueda nombrar un desplazamiento: ya no una presunta universalidad desde la cual ordenar y jerarquizar -el hombre blanco europeo- sino una composición de diferencias que plantean, desde su singularidad, la pertenencia a un mundo común». «Desplazamiento», la palabra clave, y el concepto sospechoso, la «presunta universalidad», recordando que el nazismo nació en el que era, en ese momento, posiblemente el país más culto de Europa. Y la «composición de diferencias», excluyendo, por mínima que sea, cualquiera que provenga de eso a lo que Guevara decía que «no hay que creerle ni un tantico así».