
Teatro: La poética de Contango Historias en «Paralelo Cruzado» – Por Sabrina Castaño y Federico Santucho
14 agosto, 2025
¡Carajo! – Por Christian Ferrer
16 agosto, 2025Política es lo que hacía Aníbal Barca en Cartago después de la segunda guerra púnica. Frecuentar la historia parece interesante, sobre todo cuando lo contemporáneo viste decepción.
Por Eric Calcagno*
(para La Tecl@ Eñe)
“Era en Mégara, suburbio de Cartago, en los jardines de Amílcar”. Así comienza “Salambó”, la aventura novelística que Gustave Flaubert decidió emprender en 1862 acerca de una civilización norafricana extinguida desde hacía dos milenios. La excelencia del texto amerita el esfuerzo del escritor en recrear -hasta en los detalles- la potencia cartaginesa durante la antigüedad. El padre de la bella e imaginaria Salambó fue Amílcar, un general y político cartaginés, que peleó y perdió la primera guerra púnica contra Roma (264-241 AC). Uno de los hermanos de la mítica Salambó se llamaba Aníbal, Barca de apellido. Y aquí nos encontramos con el mismo problema que tuvo Flaubert: las únicas fuentes que tenemos sobre Cartago son romanas. Al carecer del arte ejercido por el escritor francés -un orfebre de la palabra- nos remitiremos a lo existente y a lo comentado sobre quien peleó y perdió la segunda guerra púnica (218-201 AC).
Por esa guerra conocemos a Aníbal Barca. En la primera contienda, Amílcar planteó una guerra naval contra Roma para conservar Sicilia. Hijos de Fenicia, los cartagineses sabían más de naves y navegación que los romanos, gente de tierra adentro. Hasta que un barco de Cartago encalló en territorio latino y entonces los de Roma lo copiaron, cansados de ser vencidos en mar, en lo que fue tal vez el primer caso de retroingenería. Así los cartagineses perdieron la batalla naval decisiva de las Islas Egides y perdieron Sicilia. Para la segunda guerra púnica, Aníbal desplegó todo el genio e ingenio militar. El genio inventó la aproximación indirecta, pues con el mar prohibido decidió atacar por tierra, donde los romanos no lo sospechaban. El ingenio fue el cruce de las montañas de Pirineos, Alpes y Apeninos, cruces de ríos como el Ródano y el Po, para llevar la guerra al corazón de Roma. De paso, derrotó a cuanto ejército que Roma le puso enfrente, ya sea en el Tesino, en Trebia, en el lago Trasimeno y sobre todo en Cannas. Allí, en inferioridad numérica de uno a dos, los cartagineses y aliados dejaron cerca de 50.000 a 70.000 romanos muertos en el campo de batalla, según se consulte a los historiadores posteriores como Polibio o Tito-Livio, que son las principales fuentes de información sobre la época. Cayeron Cónsules, Tribunos, Cuestores, ochenta Senadores, innumerables caballeros. Bueno, al menos los romanos fueron al combate con los dirigentes a la cabeza. Igual, Aníbal había inventado la batalla de aniquilación, que después teorizará Clausewitz. Como así también había practicado la guerra de guerrillas, el reconocimiento del terreno, el espionaje, de tal manera que los romanos no tuviesen nunca la iniciativa. Aparecía donde no lo esperaban, o lo atacaban donde no estaba. “Guerra de Zapa”, diría San Martin, que también cruzó montañas aún más elevadas. Aunque Aníbal logró que varios aliados romanos pasaran al bando cartaginés, nunca tuvo la capacidad operativa de tomar Roma. Faltaba la logística que el Senado de Cartago le negaba. Aníbal tuvo que volver a África cuando los mismos romanos amenazaron la ciudad de Cartago. Y así fue vencido en la batalla de Zama por un joven de 35 años llamado Escipión. Es que las legiones adoptaron las tácticas de Aníbal.
Quizás Barca aprendió de la experiencia militar pasada en Italia que la sociedad romana, con las particularidades del momento, había sido capaz de levantar legión tras legión, aunque después fueran derrotadas. De hecho, en ningún momento de la guerra, aún con “Hannibal ad portas” (Aníbal en las puertas), clamor que aterrorizaba a los romanos, éstos jamás aceptaron negociar una paz que no sea la victoria. Los líderes romanos, aún vencidos o muertos en los campos de batalla, eran reemplazados por otros. El ejército de Aníbal estaba compuesto por púnicos, es cierto, pero también por mercenarios y tropas aliadas, cada vez más importantes a medida que impactaba el desgaste de la campaña. Tal ejército se mantuvo unido por el ejemplo del general, que vivía como los demás soldados que condujo con rigor y justicia, según dicen. Por otra parte, Roma mandó ciudadanos, caballeros, Senadores y Cónsules, y también esclavos y criminales para completar las legiones diezmadas. Mientras tanto, Aníbal debía lidiar con el Senado de Cartago para conseguir refuerzos, pertrechos y terminar con los romanos. Pero los oligarcas de Cartago prefirieron reforzar frentes periféricos, como Hispania o Cerdeña, mientras le urgían a Aníbal que concluyese de una vez la paz con Roma. Que la guerra daña el comercio. Pareciera que ambos Senados libraban dos guerras distintas: para el cartaginés, era un conflicto económico; para el romano, era además una cuestión política.
Y política es lo que hacía por entonces Aníbal Barca en Cartago después de la segunda guerra púnica. Por más brillante militar que fuera, también era una persona de vasta cultura, en la que primaban más las referencias a Grecia que a Fenicia -la Madre Patria de Cartago. Para ganar, hay que contar con una sociedad que quiera vencer. De allí las reformas instrumentadas a favor de los populares, lo que despertó la inquietud de la oligarquía cartaginesa. La Asamblea Popular de Cartago era la expresión de los ciudadanos cartagineses confirmados (los progenitores debían haber nacido en el lugar), y por supuesto no incluía extranjeros ni esclavos, como de costumbre en la época. Tampoco tenían el poder de los comicios romanos, que gozaban de bastante más latitud en la toma de decisiones. Sin embargo, esta Asamblea podía fallar en caso de controversia entre el Senado oligárquico, compuesto de ricos comerciantes y terratenientes, y los Sufetas, supuestos equivalentes de los Cónsules romanos. Aníbal construyó la base política desde los populares. En efecto, aún derrotado, el general gozaba de un inmenso prestigio, y los veteranos de las guerras lo idolatraban. Es así como Aníbal pudo realizar una reforma fiscal, ya no serían los privados quienes recaudasen el impuesto, sino el propio Estado. También prohibió los cargos de por vida atribuidos a los jueces, que ahora debían ser electos cada año. Mandó a los sobrevivientes del conflicto a plantar olivares en torno a la ciudad, no sólo por una cuestión económica, sino para mantenerlos activos y organizados. Del mismo modo combatió la corrupción, al sacar a la oligarquía del manejo del erario público. Eso le permitió a Cartago ofrecer el pago por adelantado de la plata debida como tributo de guerra a los romanos. Como vemos, la política de desendeudamiento es consustancial a la soberanía. Por supuesto, Roma no aceptó. De hecho, la aristocracia romana también consideraba que Aníbal era un enemigo irreductible que en cualquier momento podía empezar de nuevo la guerra. Para el Cartago rico también era un enemigo, que les quitaba poder e ingresos. Era percibido como un populista, según la biografía escrita por Goldsworthy. Y esos enemigos combinados eran demasiado, incluso para Aníbal. Peor que el romano que te compra, quizás pensó, es el cartaginés que te vende. El general partió al exilio, del cual no volvería más. Descabezado el partido popular, ricos mercaderes y grandes terratenientes pudieron expandir el emporio comercial de Cartago al Mediterráneo, ya romano. Sin gastos militares, pudieron florecer varios decenios hasta que Roma se alarmó por esa conquista comercial. Tanto que Catón el viejo, en discursos acerca de cualquier cosa, concluía siempre por “además considero que Cartago debe ser destruida”. Eso sucedió en la tercera guerra púnica (149-146 AC). Luego de tres años de asedio, las legiones vulneraron las defensas de la ciudad de Cartago, masacraron cerca de 150.000 a 400.000 habitantes, esclavizaron a otros 50.000 (estimación moderna) y redujeron la ciudad a ruinas y cenizas. Bueno, pero al menos no gobierna Aníbal Barca, pensaron, tal vez, alguno de los esclavos destinados a “moler grano en Suburra”. Es lo que puso Flaubert en boca de Amílcar al escribir “Salambó”, cuando evocaba las consecuencias de una derrota de Cartago a manos de Roma. Ya no habría Mégara ni jardines.
Cuando las clases mercantiles anteponen los intereses propios por sobre la sobrevida de la Patria, entonces no queda ni mercado ni Estado. Polibio -que presenció la destrucción de Cartago- subraya las cualidades de conductor de Aníbal, en especial en cuanto al momento, la decisión y el compromiso, pero poco podía hacer frente a una Roma que gerenciaba el reclutamiento, las finanzas y los reemplazos. Lo mismo encontramos en Maquiavelo, que señala la “virtù” de Aníbal, esa cualidad que une la audacia y prudencia en la defensa de los intereses patrios, aunque de manera individual, de lo que carecía Cartago como conjunto, mientras que en la Roma republicana de entonces esa cualidad era institucional. Al menos eso dice, con la guerra púnica del lunes. Como sea, frecuentar la historia parece interesante, sobre todo cuando lo contemporáneo viste decepción. Las comparaciones con lo cotidiano de los argentinos son sin duda abusivas, aunque las fuentes y citas son exactas. Demasiado a nuestro gusto. Pero es lo que hay. Por cierto, el joven Escipión, llamado el Africano por ser el vencedor de Aníbal, fue acusado por el Senado romano tiempo después, sin demasiado fundamento, y prefirió el exilio. Parece que las últimas palabras fueron “Patria ingrata, no tendrás mis huesos”. Muchos años antes, cuando los ricos cartagineses lloraron por la cantidad de plata que se debía pagar a Roma después de la derrota de Zama, dicen que Aníbal largó a reír. ¿Qué valía ese dinero comparado con el proyecto, el esfuerzo realizado y las pérdidas humanas sufridas? Hannibal ad portas. ¿Pero de quiénes?
Jueves 14 de agosto de 2025.
*Sociólogo. Ex Senador de la Nación, Diputado y Embajador en Francia.
Campaña colaborá con LA TECLA EÑE
La Tecl@ Eñe viene sosteniendo desde su creación en 2001, la idea de hacer periodismo de calidad entendiendo la información y la comunicación como un derecho público, y por ello todas las notas de la revista se encuentran abiertas, siempre accesibles para quien quiera leerlas. Para poder seguir sosteniendo el sitio y crecer les pedimos, a quienes puedan, que contribuyan con La Tecl@ Eñe.Pueden colaborar con $5.000 o $10.000. Si estos montos no se adecuan a sus posibilidades, consideren el aporte que puedan realizar.
Alias de CBU: Lateclaenerevista


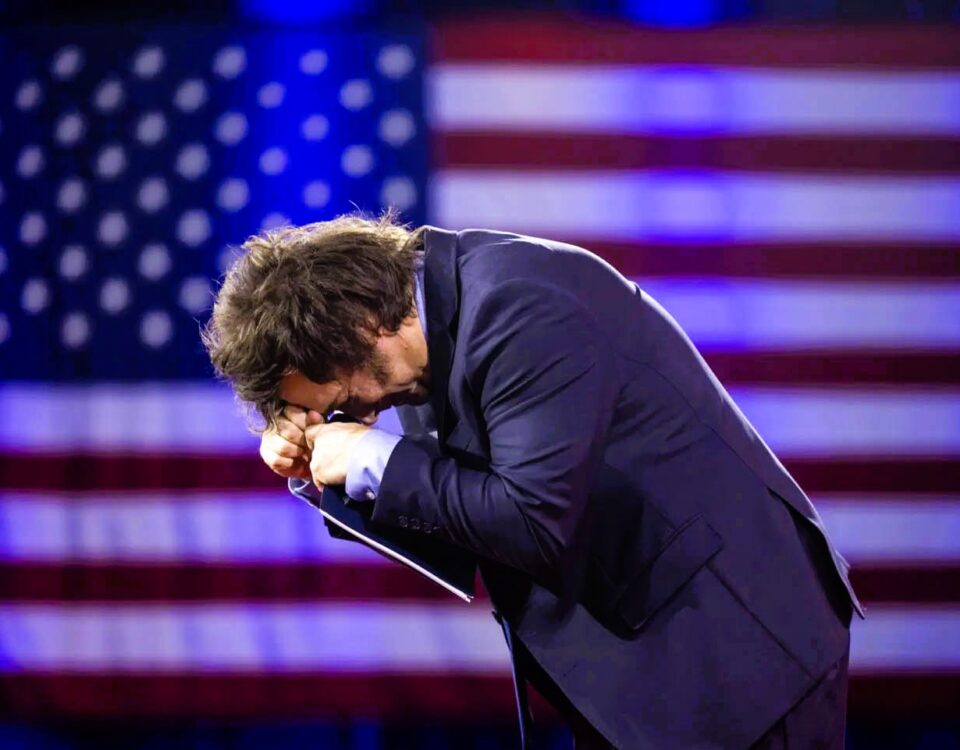
1 Comment
Imprescindible repasar la historia, observar la forma repetitiva, como que un Líder defendiendo lo popular es atacado por Oligarquias, consideran enemigo a quien defiende e implanta el estado de derecho, con Estado presente. Exquisita nota, realizada por un escritor de talento, Eric Calcagno.