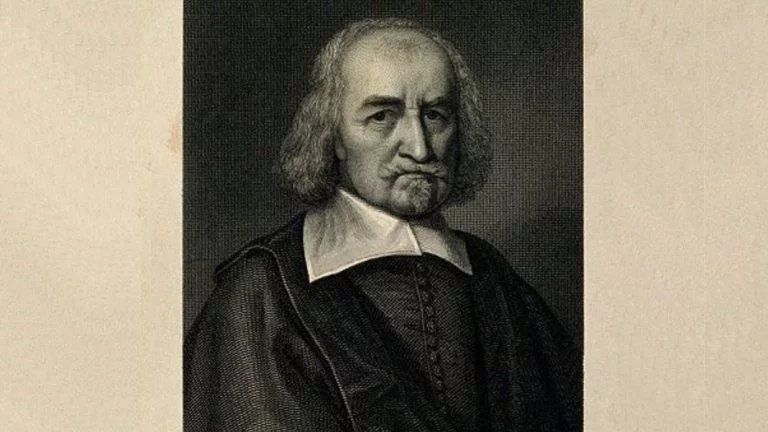Los principios fundamentales de la política – Por Mario Casalla

Libros. ¿El feminismo se volvió de derecha? – Por Angelina Uzín Olleros
5 septiembre, 2025
El árbol y el bosque – Por Hugo Presman
6 septiembre, 2025Una lección política de estricta actualidad.
Por Mario Casalla*
(para La Tecl@ Eñe)
Para Juan Carlos Scannone S.J, in memoriam
Hace ya algunos años desde Roma, Juan Carlos Scannone S.J tuvo la deferencia de compartirme unas notas a propósito de las cuatro prioridades “bergoglianas” en la construcción y conducción del Pueblo, paso previo para que luego ese Pueblo puede actuar como un efectivo actor político y poder exigirle fidelidad al voto de quienes iban a ser sus representantes, algo que está por ocurrir en los próximos dos meses. Porque Pueblo no se es por naturaleza sino porque es la primera construcción política que debe hacerse quien se dedique a ella. Cualquiera sea su credo religioso o valores éticos. Pasados ya más de una década comparto parte de estas reflexiones con ustedes, amigos lectores, porque las considero realmente útiles hoy en que se armaron listas nacionales y provinciales –en muchos casos a los codazos limpios- y en otros por medios más sutiles, pero no menos repudiables.
ANTECEDENTES NECESARIOS
El episcopado argentino -incluido el propio Cardenal Bergoglio-, siguiendo los enfoques de la Teología de Pueblo (en adelante TP) interpretación propia de la muy amplia Teología de la Liberación que, enriqueciéndolos, adoptó el planteo de la Comisión Justicia y Paz argentina, sobre “pasar de habitantes a ciudadanos”. Ello ilumina lo que el Papa Francisco, con una aún mayor precisión, escribe en su encíclica Evangelium Gaudium, punto 220 (en adelante EG). Donde señala: “En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes…Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo arduo y lento que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía”. Notemos la expresión típica suya: “cultura del encuentro”. Ya como Provincial de los jesuitas, Bergoglio enunció y luego, como arzobispo de Buenos Aires explicó más detalladamente, prioridades de gobierno conducentes al bien común, a saber: 1) la superioridad del todo sobre las partes (siendo éste más que la mera suma de las partes), 2) de la de la realidad sobre la idea, 3) de la de la unidad sobre el conflicto y 4) la del tiempo sobre el espacio. Según se dice, están tomadas de la carta de Juan Manuel de Rosas (gobernador de Buenos Aires) a Facundo Quiroga (gobernador de La Rioja en la Argentina) sobre la organización nacional argentina, escrita desde la hacienda de Figueroa en San Antonio de Areco (20 de diciembre, 1834), donde Rosas Lo incita a que “desconfíe de los lomos negros que todo lo quiere arreglar con un librito”. Más tarde -ya como Papa- Francisco introdujo las dos últimas prioridades en la encíclica a cuatro manos (escrita con Ratzinger su antecesor) Lumen Fidei(Nos 55 y 57). Finalmente las desarrolla y articula en EG 217-237, presentándolas como un aporte desde el pensamiento social cristiano “para la construcción de un pueblo” (en primer lugar, de los pueblos del mundo, pero también del Pueblo de Dios). Veámosla sumariamente
1) Sentido teológico-pastoral del tiempo
La exhortación comienza con la prioridad del tiempo sobre el espacio. Pues se trata más de iniciar “procesos que construyan pueblo” en la historia, que de ocupar espacios de poder y/o posesión (de territorios o riquezas). Se trataba del sentir espiritual del tiempo propicio para la recta decisión, sea ésta existencial, interpersonal, pastoral, social o política. Por su parte, Bergoglio, como jesuita, participa de ese carisma del necesario discernimiento, tanto en teología como en la política práctica. A pesar de todo, no deja fuera al espacio, sino que lo considera a partir del tiempo. Pues corona sus consideraciones diciendo:“el tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno”.
2) Unidad plural y conflicto
La TP lo pensaba a éste desde la unidad, pero reconocía la realidad del antipueblo, del conflicto y de la lucha por la justicia. También en este punto hay en el pensamiento del Papa no sólo un influjo inteligentemente recibido, sino una profundización evangélica y teológica. Pues afirma que no se pueden ignorar los conflictos, pero tampoco quedar atrapados en ellos o hacerlos la clave del progreso. Por lo contrario, se trata de “aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. ‘Felices los que trabajan por la paz!’ (Mt 5, 9)” (EG 227), no la paz de los cementerios, sino la de la “comunión en las diferencias”, “un ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida” (ib. 228), “un pacto cultural”, “una ‘diversidad reconciliada’” (ib. 230). Pues “no es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna” (ib. 228). Recuerdo que Bergoglio deseaba hacer su tesis doctoral sobre Romano Guardini, consultó sus archivos y se dedicó a su comprensión del dinamismo dialéctico (no en el sentido propiamente hegeliano) de los contrarios para aplicarla a la praxis y a la historia concretas. Allí está el fundamento último de su propiciada “cultura del encuentro”, en la no ignorancia de la realidad del conflicto.
3) La realidad superior a la idea
También entre éstas existe una tensión bipolar pues la segunda está en función de la primera, sin separarse de ella; si no, existe el peligro de manipularla.” Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa” afirma el Papa. Según él, ese “criterio hace a la encarnación de la Palabra y a su puesta en práctica”, pues -añade- “no poner en práctica, no llevar a la realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que esterilizan su dinamismo”. No veo una conexión inmediata entre esta prioridad y la TP -como en los casos anteriores-, a no ser en la crítica que ésta hace a las ideologías, tanto de cuño liberal como marxista, y en su búsqueda de categorías hermenéuticas a partir de la realidad histórica latinoamericana, sobre todo, de los pobres. En esto la Filosofía de la Liberación, no le era ajena.
4) La superioridad del todo sobre las partes y la suma de las partes
El Papa conecta este principio con la tensión entre globalización y localización (cf. EG 234). En cuanto a esta última, ella converge con el arraigo histórico-cultural de la TP, situada social y hermenéuticamente en América Latina y en Argentina; y con su énfasis en la encarnación del Evangelio, de suyo transcultural, inculturándolo en el catolicismo popular. También en este punto Bergoglio avanza hacia una síntesis superior que no borra las tensiones, sino que las comprende, vivifica, hace fecundas y las abre al futuro. Pues, como ya señalamos, para él “el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja las confluencias de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad”. Y, casi enseguida, añade: “Es la conjunción de los pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos” (EG 236). Sin emplear la palabra, el Papa apunta a la interculturalidad.
5) La piedad popular
Una característica distintiva de la TP es su revalorización teológica y pastoral de la religión del pueblo, de tal modo que llegó a reconocer una “mística popular”. En dos ocasiones la EG se refiere a ésta, por ejemplo, cuando ejemplifica la superioridad del todo sobre las partes, aseverando: “La mística popular acoge a su modo el Evangelio entero, y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta”. También converge con la TP, cuando EG relaciona la piedad popular con otros temas clave para ambas, como son los de la inculturación del Evangelio (EG 68, 69, 70) y de “los más necesitados” y su “promoción social” (ib. 70). Las dos la distinguen claramente del “cristianismo de devociones, propio de una vivencia individual y sentimental de la fe” (ib.), sin negar, con todo, la necesidad de una ulterior “purificación y maduración” de esa religiosidad, para la cual “es precisamente la piedad popular el mejor punto de partida”, según lo plantea la misma exhortación. Cuando ésta se refiere a las “relaciones nuevas que genera Jesucristo”, las conecta espontáneamente con la religiosidad popular, reconociendo que sus “formas propias…son encarnadas, porque han brotado de le encarnación de la fe en la cultura popular. Por eso mismo incluyen una relación personal, no con energías armonizadoras, sino con Dios, con Jesucristo, María, un santo. Tienen carne, tienen rostros. Son aptas para alimentar potencialidades relacionales y no tanto fugas individualistas” (EG 90). Una de las apreciaciones más ricas y profundas del Papa Francisco sobre la religión del pueblo la tuvo en Río de Janeiro ante el CELAM, cuando la presentó como expresión de creatividad, sana autonomía y libertad laicales, en el contexto de su crítica a la tentación de clericalismo en la Iglesia. Pues la reconoció como una manifestación del “católico como pueblo”, en su carácter comunitario y adulto en la fe, a la par que recomendaba entonces organismos característicos de América Latina, como son los grupos bíblicos y las comunidades eclesiales de base.
Un ejemplo patente de convergencia con la TP lo ofrece EG cuando concluye que, mediante su piedad popular,” el pueblo se evangeliza constantemente a sí mismo”, si se trata de pueblos “en los que se ha inculturado el Evangelio”. Pues cada uno de ellos “es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico, que un pueblo recrea permanentemente, y cada generación le trasmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales, que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. El Espíritu sopla cuando y donde quiere. Pues bien, me parece que hoy, en espacios secularizados del Norte, donde “Dios brilla por su ausencia”, se ofrece humildemente desde el Sur, el testimonio vivido y sentido de la piedad “de los pobres y sencillos” y de su mística popular”.
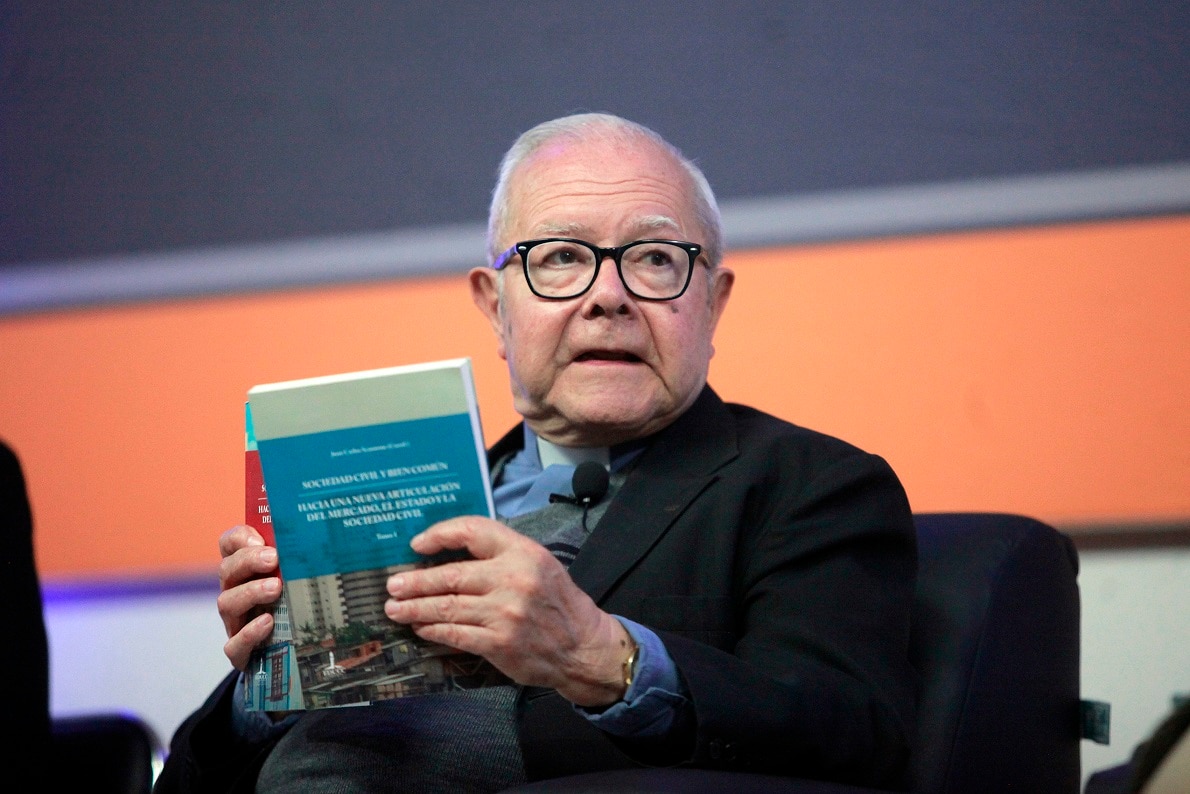
LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES
Este es el verdadero parteaguas, tanto dentro de las diferentes Iglesias y credos, sino en la mismísima política: o se está y trabaja para los pobres y necesitados, o para los poderosos y círculos de poder que condicionan a todo gobierno. Lo demás es viento de palabras. Por eso Francisco, desde la elección de su nombre, puso de manifiesto su acentuación del amor preferencial al pobre, marginado, excluido, desempleado, enfermo, discapacitado, “desechado”, “sobrante”, tanto que algunos han dicho que sus primeras visitas fuera de Roma, a Lampedusa y Cerdeña, y su encuentro allí con los migrantes refugiados y con los desempleados, operaron simbólicamente como verdaderas encíclicas. No sólo declara que “la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada”. Por eso luego reitero lo que ya había dicho en otras ocasiones: “Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Es necesario que nos dejemos evangelizar por ellos”. Pero Francisco no deja de ver también la otra cara de la misma medalla. De ahí que critique “una economía [que] “mata” (EG 53), el “fetichismo del dinero” (ib. 55) y un “sistema social y económico…injusto en su misma raíz” (ib. 59), debido a “las ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y [de] la especulación financiera”. Exhortando a los pueblos a luchar, sin violencia, pero con eficacia histórica, por “la inclusión social de los pobres” y contra “la economía de exclusión e inequidad” y “el mal cristalizado en estructuras sociales injustas”).
A MODO DE CONCLUSIÓN
Cacho Scannone, como cariñosamente lo tratábamos aquí, influyó decisivamente en estas cuatro prioridades “bergoglianas” en la construcción y conducción del pueblo. El episcopado argentino -incluido el Cardenal Bergoglio-, siguiendo los enfoques de la Teología del Pueblo y enriqueciéndolos, adoptó el planteo de la Comisión Justicia y Paz argentina, sobre pasar “de habitantes a ciudadanos”. Ello ilumina lo que llamó, con un aún mayor ahondamiento, “En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social como ciudadanos responsables en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes…Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo arduo y lento que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía”. Notemos la expresión típica suya: “cultura del encuentro”. Ya como Provincial de los jesuitas, Bergoglio enunció y, luego, como arzobispo de Buenos Aires, explicó más detalladamente, prioridades de gobierno conducentes al bien común, a saber: 1) la superioridad del todo sobre las partes (siendo más que la mera suma de las partes), 2) la de la realidad sobre la idea, 3) la de la unidad sobre el conflicto, 4) la del tiempo sobre el espacio. Según se dice, están tomadas de la carta de Juan Manuel de Rosas (gobernador de Buenos Aires) a Facundo Quiroga (gobernador de La Rioja en la Argentina) sobre la organización nacional argentina, escrita desde la hacienda de Figueroa en San Antonio de Areco (20 de diciembre, 1834), donde Rosas no las explicita, aunque las tenga en cuenta implícitamente. Más tarde -ya como Papa- Francisco introdujo las dos últimas prioridades en la encíclica a cuatro manos Lumen fidei (Nos 55 y 57). Finalmente las desarrolla y articula en EG 217-237, presentándolas como un aporte desde el pensamiento social cristiano “para la construcción de un pueblo” (en primer lugar, de los pueblos del mundo, pero también del Pueblo de Dios). Y yo le pregunto amigo lector, si usted es ciudadano (en el pleno sentido del término) me imagino que va a votar. Y cuando esté en el cuarto oscuro frente a las marañas de boletas, no olvide este parteaguas: ¿quién está y beneficia a los pobres y quien engorda aún más a los ricos? Permítame entones humildemente insistir con la metáfora: “lo demás es viento de palabras”. Bla, bla, bla.
Viernes, 5 de septiembre de 2025.
*Mario Casalla es filósofo y escritor. Preside actualmente la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL)